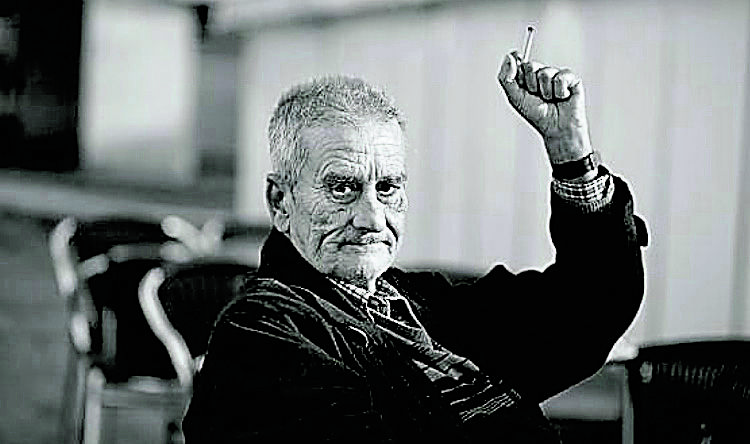La máquina de hacer fideos consistía en un sencillo engranaje de rodillos, movido por una manivela, por el que pasaba la masa de harina y agua que adoptaba al salir la forma de finas y alargadas tiras regulares de pasta. Una vez hechos, los fideos caían a una fuente metálica que servía, además, para asegurar la máquina a cualquier soporte. A continuación, los ponía a secar. Le gustaba contemplarlos colgados, idénticos, aún húmedos, sacudidos por un ligero balanceo (en ocasiones probaba alguno). Así se ganaba la vida, yendo de pueblo en pueblo, de casa en casa, haciendo fideos, bajo la mirada sorprendida de unos famélicos niños de posguerra que no perdían detalle ni del más mínimo de sus movimientos.
Se desplazaba a pie con la máquina colgada del hombro, metida en un saco de arpillera. No tenía prisa; nadie le esperaba en ninguna parte. Si hacía buen tiempo dormía al raso y si no, en algún pajar. Había dejado el pueblo a sus espaldas y caminaba absorto en sus pensamientos, ajeno a cuanto sucedía alrededor suyo. Por eso no le vio salir de detrás de unos arbustos y plantarse a su lado para golpearle a continuación con una piedra en la cabeza. Apenas logró fijarse en la cara de su agresor. Así todo, le resultó familiar. Tenía barba y casi nada de nariz, con dos orificios más grandes de lo normal que se contrajeron y dilataron al tiempo que le golpeaba. Al recuperar la consciencia era de noche y estaba tirado debajo de un pontón. Le debían haber arrastrado hasta allí para que nadie diera con él; la máquina de fideos había desaparecido y solo halló a un costado el saco de arpillera. Dentro, la piedra con la que le golpearon, con un rastro de sangre. Pudo ponerse en pie y dirigirse de vuelta al pueblo. Se desmayó al llegar a las primeras casas, pero antes de perder el conocimiento, de nuevo notó latiendo ante sí aquellos dos orificios como las branquias de un pez agonizante.
Ahora trabajaba en una granja de vacas. Se había ausentado del barracón que compartía con otros peones para comprar unas latas de conserva, cuando creyó verlo abandonando la tienda de ultramarinos. Sus ojos se encontraron y seguramente le reconoció porque desvió la mirada incómodo. En un extremo de la tienda, en un cuarto que servía de almacén, los dueños habían dispuesto una mesa de madera cubierta por un gastado mantel de hule donde solían comer. Sobre ella descansaba, como escapada de un sueño, la máquina de fideos. Al descubrir que la miraba, el tendero le comentó: «Me la ha dejado, a cambio de una deuda pendiente, un tipo extraño con barba y narices de mono. Me ha asegurado que si en unos días no vuelve a saldar la deuda, pasará a ser mía». Pensó que le interesaba lo que le estaba contando y añadió: «Ese pinta, con el que se debe haber cruzado al entrar, lleva ya un tiempo por estos pueblos haciendo fideos, pero le gusta jugar a las cartas y malogra cuanto gana con su trabajo. Afirma que la máquina la consiguió en una partida de cartas, aunque algo me dice que miente. Sea como sea, si espera una semana, puede comprármela y cambiar de oficio». Aprovechó que apareció una niña y el abacero se acercó solícito a atenderla para despedirse y salir fuera. Acababa de recordar aquella partida de cartas en la que perdido todo su dinero, terminó apostando también la máquina de fideos. Cómo, borracho, retó al personaje con barba y nariz de mono porque creía que le había hecho trampas. El puñetazo brutal que este dirigió contra su cara, y los orificios de su nariz abriéndose y cerrándose con el cronométrico compás del péndulo de un reloj, mientras recogía impasible lo ganado de una mesa mal calzada que bailaba insegura, como sucede con la caprichosa memoria de los locos.