En el vasto devenir de la existencia, hay un arte sutil, un gesto luminoso y hermoso que a menudo olvidamos: el arte del elogio. Es una melodía callada, un susurro que eleva, una luz que ilumina el espíritu y una llama que enciende la vida. Porque en un mundo que a menudo se inclina hacia la sombra, donde las palabras cortan como espadas y las críticas pesan como cadenas, el elogio es un bálsamo, un puente hacia el corazón del otro, un recordatorio de que la belleza habita en todos nosotros. Aunque solemos olvidarlo con demasiada frecuencia.
¿Cuántas veces, en la prisa del día, nos detenemos a mirar con ojos de asombro a quienes nos rodean? A los que amamos, a los que comparten nuestro camino, a los que, con sus virtudes y fragilidades, dan color a nuestra vida. Sin embargo, nuestros labios se apresuran a señalar lo que falta, lo que duele, lo que no alcanza, lo que está mal. Nos convertimos en cartógrafos de defectos, trazando mapas de imperfecciones, y olvidamos que cada ser es también un paisaje de maravillas asombrosas a las que no prestamos atención. Una palabra dura puede herir como un relámpago, pero un elogio sincero es como el sol que despierta una flor dormida: nutre, ilumina, da vida y serena el alma.
El elogio no es un adorno vano, no es un cumplido hueco lanzado al viento. Es un acto de reconocimiento, un espejo que refleja lo mejor de nosotros. Cuando destacamos las cualidades que brillan en el otro; su bondad, su valentía, o esa sonrisa que desarma tormentas, no solo honramos su esencia, sino que les ofrecemos un refugio contra las dudas que acechan. Porque todos, en algún rincón de nuestro insondable interior, cargamos inseguridades y temores que susurran que no somos suficientes. Un elogio verdadero, nacido del corazón, es una antorcha que disipa esas sombras, un recordatorio de que somos vistos, valorados y amados por lo que somos.
Piensa en el poder de una palabra bien dicha. Una madre que alaba la tenacidad de su hijo, aunque tropiece mil veces. Un amigo que celebra la chispa creativa de otro, aunque el mundo no la haya notado aún. Un amor que, en la quietud de la noche, susurra palabras de apoyo, valoración y consuelo, palabras que no son meros sonidos; son semillas que arraigan en lo más profundo, que fortalecen la autoestima, que construyen cimientos para un espíritu resiliente. El elogio, cuando es auténtico, no solo eleva al otro, sino que transforma al que lo ofrece, porque al reconocer y valorar la belleza ajena, descubrimos la nuestra propia.
Sin embargo, vivimos en la inconsciencia, enredados en la rutina, en las prisas, en las exigencias de un mundo que premia la crítica y desdeña la ternura. Nos volvemos ciegos a las pequeñas grandezas: la paciencia de quien escucha, la generosidad de quien comparte, la valentía de quien sigue adelante pese al miedo. Pero la vida, en su sabia fragilidad, nos pide que afinemos la mirada, que aprendamos a ver con el corazón, que sintamos con el alma. Porque cada persona que se cruza en nuestro camino lleva dentro de sí un destello único, una chispa que merece ser nombrada, celebrada, avivada y amada.
El elogio, además, es un antídoto contra la desconexión. En un mundo donde las distancias crecen a cada momento, donde las pantallas reemplazan miradas, donde las manos ya no tocan, donde la piel ya no siente, un elogio es un puente que acerca, un lazo que une, un tren que nos reúne. Cuando elogiamos a alguien, no solo le regalamos un instante de plenitud; le recordamos que no está solo, que su existencia importa, que su luz deja huella. Y en ese acto de conexión, nosotros también nos sanamos, porque al dar amor, lo multiplicamos.
Pero el elogio no debe ser un gesto esporádico, sino una práctica perenne, un hábito del alma. No se trata de adular ni de endulzar la verdad, sino de aprender a ver con ojos generosos, a nombrar lo que edifica, a tejer con palabras un manto de dignidad. Porque el desarrollo saludable de una persona; de un niño, de un amigo, de un amor o de nosotros mismos, depende de sentirse reconocido en su grandeza.
Por tanto, mira a tu alrededor, porque hoy, ahora mismo, en este preciso instante, hay alguien cerca de ti que espera, quizás sin saberlo, una palabra tuya. Un elogio que no necesita ser grandilocuente, pero sí sincero, y observa cómo esas palabras transforman todo a su paso.
Así pues, el elogio es un acto de amor, y el amor es el arte de hacer eterno lo efímero. Cada vez que nombras la luz de otro, estás tejiendo un legado de bondad, un recordatorio de que, en este mundo fugaz, nuestras palabras pueden ser faros que guían, abrazos que sostienen, alas que elevan. Así que elige hoy, y siempre, ser un escultor de almas: con cada elogio, esculpe un mundo más luminoso, más humano, más vivo y más feliz. No cuesta nada, pero lo significa todo.
El arte del elogio
Nueva entrega del serial Senderos de inspiración, por Nuria Crespo y José Antonio Santocildes
11/05/2025
Actualizado a
11/05/2025
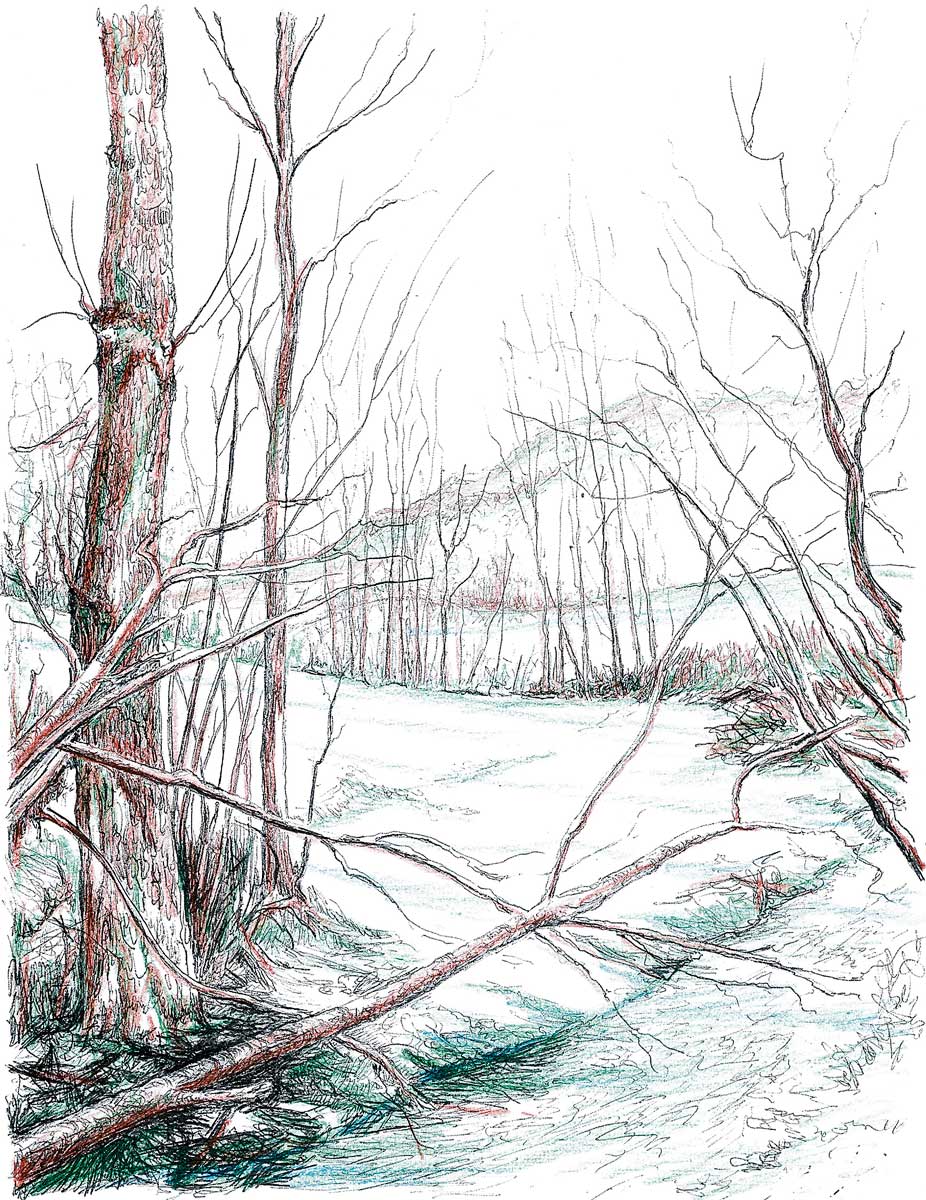
Lo más leído