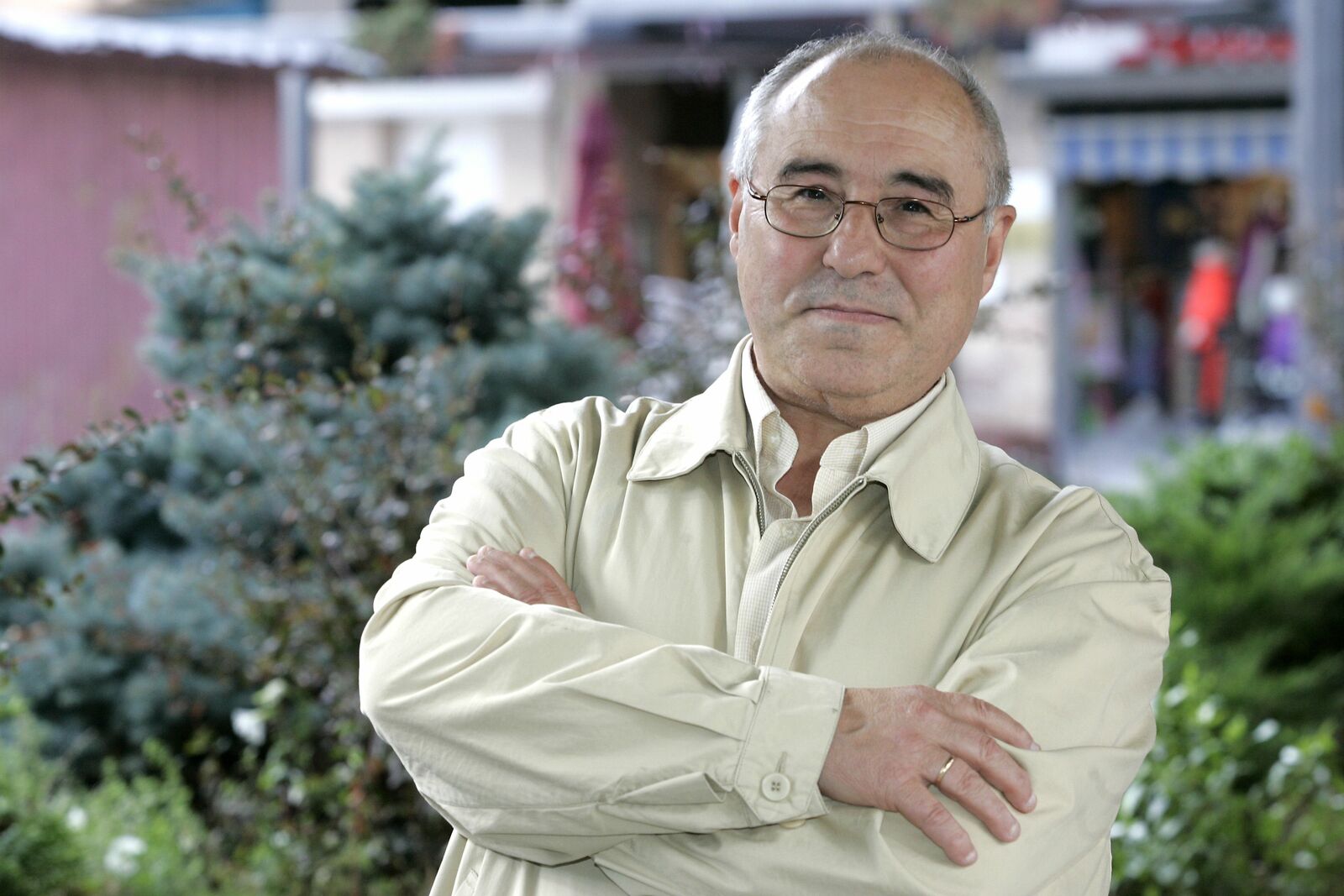Fruto de la herencia romántica, que propugnara la exaltación de lo local y de las tradiciones, la novela costumbrista ha tenido una larga trayectoria desde sus orígenes decimonónicos hasta bien entrado el siglo XX. Podríamos decir que tuvo un cultivo no escaso hasta la época misma de la guerra civil entre nosotros.
Sin embargo, no está ni bien inventariada –tiene muchas ramificaciones– ni muy caracterizada y estudiada, al haber sido, hasta cierto punto, despreciada por quienes dictan las sentencias literarias de lo que ha de entrar y ha de quedar excluido del canon.
Pese a todo, ha tenido estudiosos atentos y sagaces, como el granadino José Fernández-Montesinos (1897-1972; del ámbito familiar de Federico García Lorca), quien, en su estudio ‘Costumbrismo y novela. Ensayo sobre el redescubrimiento de la realidad española’ (1960) arrojó alguna luz sobre este tipo de novela.
La novela costumbrista, aparte de la tradición y de la raíz narrativa en el cuadro romántico de costumbres, tiene un indudable interés desde el punto de vista etnográfico, pues documenta no pocos aspectos de la vida tradicional española, tanto en el ámbito material como inmaterial.
También está por realizar un recuento y análisis de la novela costumbrista de tema leonés. Aquí, nos encontramos con autores como los clérigos José González o José María Goy (‘Susarón’ es, para nosotros una de las novelas costumbristas más destacadas de ámbito leonés), o también, entre otros, con Menas Alonso Llamas, o José Aragón y Escacena, cuya novela ‘Entre brumas’ (1921), ubicada en La Cabrera, también es de las muestras leonesas más destacadas de este tipo de novela. Este corpus narrativo es un verdadero archivo de documentación antropológica y etnográfica de lo leonés, digno de tenerse en cuenta.
Pero la novela costumbrista más destacada y, por otra parte, más conocida es ‘La esfinge maragata’, publicada en 1914, obra de la escritora cántabra Concha Espina (1869-1955), por la que obtendría el Premio Fastenrath de la Real Academia Española, y que la daría a conocer como escritora.
La novela tendría un notable éxito y, publicada por la madrileña editorial Renacimiento, conocería no pocas ediciones, algunas de ellas con portada diseñada e ilustrada por notables artistas, como, por ejemplo, la séptima edición, cuya cubierta es obra de Alfonso Ponce de León. Su éxito se prolongaría al ser llevada al cine, en 1950, dirigida por Antonio de Obregón.
Protagonizada por Florinda (Mariflor) Salvadores y ubicada en la localidad de Valdecruces (Castrillo de los Polvazares), nos proporciona una visión sobre Maragatería que, a nosotros, cuando la leímos en nuestra primera juventud, nos dejó impresionados.
Se trata de una visión nada amable de la comarca maragata, que, al tiempo, documenta no pocos aspectos de su costumbrismo y tradiciones. Como indica Eugenio de Nora, en su muy recomendable estudio sobre ‘La novela española contemporánea’, se trata de una «denuncia indignada y vigorosa de la situación social y familiar de unas mujeres en las que se acentúa sólo la condición genérica y común de la mujer española, y larga elegía del renunciamiento, del absoluto fracaso sentimental a que el peso de la rutina y la esclavitud económica condenan a la poco menos que simbólica protagonista».
Y, para el poeta y profesor cepedano, el elogio mayor que puede hacerse de la obra «es que, pasando el tiempo, … una impresión vivísima de ambiente y de problema concreto permanece en ella intacta».
Esa impresión intacta de ambiente que nos queda es el de Maragatería.