Ahora que corren vientos, por no decir tempestades, de secesión en Cataluña respecto al Estado español, viene a cuento repasar lo que aconteció con Castilla en relación al Reino de Léon. Corría o andaba, ¡vaya usted a saber!, el año 1230, cuando por treinta mil doblas de oro anuales, las infantas Sancha y Dulce, hijas de Alfonso IX (en cuyo reinado se promulgó la ‘Carta Magna’, cuna de la democracia y del parlamentarismo europeo, según los entendidos), renunciaron a sus derechos al trono de León en favor de su hermanastro Fernando, devenido Santo y tercero de su nombre. Fue entonces que León dejó de ser Reino autónomo para siempre. Ni siquiera los leoneses fuimos capaces de recuperar un remedo de tal cuando lo de las autonomías en 1978. Será porque, como escribió Unamuno: «Y tan íntima y fuerte fue la unión de ambos reinos, que los leoneses no tienen empacho alguno en llamarse y en dejarse llamar castellanos». («Andanzas y visiones españolas»).
Uno de los mitos máximos de la historia española consiste en presentar a Castilla como forjadora de la unidad hispana frente a la tendencia «separatista» de otros pueblos peninsulares, cuando la verdad histórica es que Castilla surgió precisamente de un movimiento separatista que llegó a triunfar. Frente a la idea «imperial» galaico-astur-leonesa, orientada a armonizar la pluralidad peninsular con la idea de unidad superior, surge Castilla como una rebelión separatista dotada de enérgica voluntad hegemónica sobre el conjunto, pretendiendo llegar a suplantarse como la verdadera España.
¿Cuál fue el embrión del separatismo y, por ende, devino «imperialismo» castellano amenazando con engullir administrativa y lingüísticamente los otros reinos peninsulares? El único defecto que se atribuye a la política interior seguida por Ramiro II es que no imitó la buena y prudente realizada por su abuelo Alfonso III y por su padre Ordoño II. No alcanzó a adivinar los deseos independentistas del conde Fernán González –un hábil precedente maniobrero a la hechura «mutatis mutandis» de Oriol Junqueras i Vies–, ni el espíritu castellano en su forma más áspera de separatismo con respecto a León. Y este descuido confiado de haber concentrado todo el mando de Castilla en una sola mano, sería el primer paso de lo que sucedería algunos años más tarde. Porque Ramiro II, tras haber encarcelado al conde poco tiempo después del éxito de Simancas, no solo lo liberó, sino que casó a su hijo primogénito Ordoño, futuro Ordoño III, con Urraca de Castilla, hija de aquél y hermana de quien sería el sucesor del condado castellano. Esta decisión, quizá estratégica, acaso imprudente, o tal vez motivada por intereses que hoy se nos escapan, fue uno de los pasos más nefastos para la esencia y el ser del reino propiamente leonés, perdiendo paulatinamente a partir de ahí el necesario vigor que en tiempos recientes le hubiera dado fuerza para obtener su propia autonomía.
Alfonso VI, tal vez el más leonés de los reyes, evitó el error de su antecesor Ramiro II de nombrar un solo conde para Galicia que pudiera sentirse inclinado a imitar la conducta de Fernán González. Tal vez fuese por eso que decidió partir el reino de Galicia en dos condados: el de Galicia al mando de Raimundo de Borgoña y el de Portugal bajo la regencia del hermano de éste Enrique, ambos casados con las hijas del monarca, Urraca (legítima) y Teresa (bastarda) respectivamente. La bipartición de Galicia fue el primer paso de lo que sería, a la larga, el nacimiento de Portugal como reino independiente. Mientras los portugueses se extendieron rápidamente por la península y por el mundo, Galicia quedaría arrinconada en el noroeste hispano y fatalmente condenada a un progresivo aislamiento, cuando no a un sello de emigración emblemática y proverbial hacia todas las latitudes.
Más adelante, en 1135, Alfonso VII se proclama emperador con la idea de integrar toda la península cristiana en un solo reino. Por eso, que un autor tan poco sospechoso de castellanofobia como Ramón Menéndez Pidal afirme que: «No fue Castilla, sino León, el primer foco de la idea unitaria después de la ruina de la España goda», mientras que Castilla «obra impulsada por el defecto del separatismo y la tendencia disgregadora feudal». («La España del Cid»). Al tomar el título de emperador, el rey de León quiso mostrar una superior dignidad sobre los restantes soberanos en el territorio de la antigua monarquía toledana.
Sin embargo, la realidad del separatismo castellano –como la del portugués– del reino de León no es en ambos casos mucho menos popular y extendida que la del separatismo de los revoltosos e inquietos nobles gallegos de la Alta Edad Media. La política gallega frente al reino leonés parte de aceptar la idea de unidad representada por el Imperio, si bien tratando los nobles gallegos de retener el gobierno y la dirección política de la Monarquía. Castilla, en cambio, piensa en la unidad «desde fuera», por así decirlo: partiendo de una previa independencia castellana para después dominar a las otras regiones. La meta gallega, como también la leonesa, sería la restauración de la Hispania anterior a la dominación árabe –al menos en cuanto a sus límites territoriales– mientras el objeto de la nobleza castellana es llegar a una Castilla superior al resto. Pero en la táctica leonesa, como en la gallega, como en la castellana, existe un denominador común, un objetivo inmediato que todos persiguen: conseguir el poder hegemónico. Lo que varía son los resultados para alcanzar ese objetivo. En el caso de la política leonesa no son contrarios a la unidad del reino astur-galaico-leonés, mientras la política castellana culmina con la ruptura de tal unidad.
Puestos a confrontar las revueltas gallegas y castellanas que se dieron frente a los monarcas leoneses, mientras en Galicia, repartida en condados y señoríos, la rebelión de un conde no implicaba la rebelión de todos los demás, una rebelión del conde único de Castilla, o de Portugal, alcanzaría la rebelión de todo su territorio administrativo y posterior independencia.
Siete razones se han dado para justificar el separatismo castellano.
1ª) La existencia de «diferencias lingüísticas». A los castellanos les molestaban las burlas que su modo de hablar provocaba entre los funcionarios de la corte leonesa.
2ª) Los reyes de León aspiran a «restaurar el Estado gótico». Tal deseo lleva a Castilla el anhelo de librarse del reino leonés y de su sumisión.
3ª) Los castellanos consideran vejatorio tener que «acudir a León» a resolver sus pleitos.
4ª) Desde los comienzos del reino leonés, es el territorio castellano el que sufre con más frecuencia los «ataques musulmanes», mientras la corte leonesa se mantiene indiferente. Por tal razón, los condes castellanos se acostumbran a actuar por sí mismos.
5ª) Derivada de la anterior, hay una «superior combatividad castellana», convirtiéndose en uno de los tópicos en que se asienta la mitificación de Castilla.
6ª) La restauración del antiguo imperio hispano-godo se va tornando anacrónico con el paso del tiempo. Frente a este caduco ideal, Castilla aporta una «idea más moderna» de Estado.
7ª) El separatismo castellano se explica por el hecho de que la «repoblación» de Castilla se hace, sobre todo, con gentes que proceden de Cantabria y Vascongadas, tierras siempre insumisas y rebeldes a cualquier autoridad.
Por todo ello, mi amigo Gavilaso de León dejó escrito: «León perdió dos costillas de su espinazo dorsal: al Este lo fue Castilla y al Oeste, Portugal». Pero Castilla tendría también su epitafio salido de la magistral pluma de Antonio Machado: «Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora».
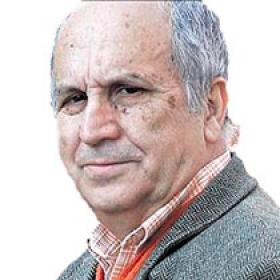
La secesión de Castilla
30/09/2017
Actualizado a
17/09/2019
Comentarios
Guardar
Lo más leído