Hace unos meses, una vez concluida la última conferencia sobre nuevas voces narrativas de este territorio (machihembrado contra natura) que me llevó a León, tuve ocasión de disfrutar acodado en la barra de un bar, y con el escultor Antolín como testigo, de las teorías literarias bastante personales de Luis Artigue, en las que enarbolaba con decidida pasión el estandarte de la fantasía y la ficción como materia prima de sus novelas y aseguraba -seguro que, por ejemplo, el vallisoletano Rodrigo Martín Noriega no estará en eso muy de acuerdo con él- que los autores leoneses se dejan arrastrar con frecuencia por la imaginación arriesgada, mientras que, por lo general, los escritores castellanos son -somos- más proclives al realismo de Delibes o de Jiménez Lozano.
Me encantan las personas que defienden con vehemencia sus tesis más arraigadas, por eso no suelo llevarles la contraria mientras esgrimen su particular argumentario, y menos (como era el caso) si la tapa de salchichón atenuaba la efervescencia de mi Coca-Cola zero y de vez en cuando consultaba a hurtadillas, como con un disimulo casual, la hora en el reloj de muñeca (que, además, me controla los pasos que doy cada día y me avisa si algo me calienta la sangre y el pulso se me acelera) para no perder el ALSA que, cual mochuelo, había de retornarme a mi olivo.
Como muestra evidente que sirvió de corolario a su discurso, antes de que Antolín me acercara a la estación de autobuses (y tuviera que esperar allí un rato porque el autocar que venía de Asturias se había tomado el viaje con calma), Artigue me habló de la publicación de su siguiente novela, que se iba a titular 'Trumpsilvania' y, como su nombre avanzaba, iba a ser una mezcolanza políticovampiresca de tomo y lomo. Y, también, una especie de premonición de la aplastante victoria que el líder republicano del flequillo escayolado y las corbatas xxl iba a obtener en los inminentes comicios yanquis. Algo que, por otra parte, tampoco era difícil de vaticinar, dada la idiosincrasia del que, para muchos, sigue siendo un país de cowboys.
Admiro la trayectoria novelesca de Luis Artigue, y me gustó especialmente aquella 'Donde siempre es medianoche' que, publicada por Pez de Plata, le granjeó tantos y tan merecidos galardones. Pero no sabía a qué atenerme ante su inminente enrolamiento en la flota Eolas, para inaugurar en el sello comandado por Héctor Escobar una colección consagrada a la ficción Pulp. No negaré a estas alturas que detesto las historias de vampiros (no me gustan los chupasangres en general), que no me apasiona la literatura de corte fantástico y que, aunque no me he sentado nunca a su lado, no siento especial simpatía por un tipo bravucón y prepotente que baila en sus mítines coreografías que recuerdan a las danzas de los gorilas y que ni siquiera acierta a besar a su exuberante mujer en público, parapetada tras kilos de colorete y alguna de sus pamelas de ala ancha.
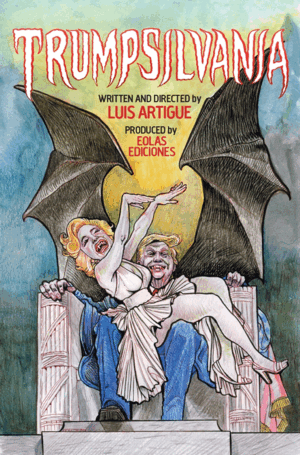
Sin embargo, he leído con agrado y fruición esta novela inclasificable, porque muy poco tiene que ver con el Drácula de Bram Stoker o con un tratado sociopolítico que enaltezca las cuestionables virtudes del ideario trumpista. En realidad, 'Trumpsilvania' -ese corcel de creatividad desbocada- se centra en la ambición desmedida, en las ansias de poder de dos mujeres, rivales primero y amigas y amantes después, que harán todo lo posible para mantenerse en la cresta de una ola donde surfean mafiosos, gánsteres, telepredicadores, marilines reconvertidas y vampiros de pega o de postín.
Con su peculiar habilidad de prestidigitador de argumentos y de palabras, Artigue se saca de la chistera unos extensos y descriptivos títulos de capítulos que acercan lo cervantino a lo actual, diálogos prodigiosos, comparaciones escabrosas (que funcionan sin que rasquen como la piedra pómez), escenas teatrales propias de un escenario de Broadway, situaciones complejas de resolver o de retomar poco después, gotas de su inquebrantable esencia poética y, sobre todo, abunda en el uso de giros de guion inesperados que derrapan sobre la trama como los neumáticos de un vehículo deportivo se agarran humeantes a pistas de asfalto umbrías y sinuosas. A veces parece que, más que recurrir a la imaginación, Artigue reproduzca esas enfebrecidas visiones oníricas que acaso revoloteen en su cabeza mientras su cuerpo se entrega al sueño. Y, sin embargo, las piezas encajan. Y bien.
Y eso a pesar de que todo en el libro es excesivo e histriónico, y tiene un aire aparente de fanzine apresurado, desde la propia portada, con un Trump que extiende sus alas mientras sostiene sobre sus rodillas a una Marilyn con dentadura de escualo, hasta el formato, pasando por la maquetación o por un exceso de erratas, quizás provocadas adrede, para que la novela parezca editada con esos urgentes caracteres de imprenta de antaño, que lograban que el papel siguiera oliendo a tinta fresca mucho tiempo después.
Es de aplaudir, también, la sucesión de situaciones que no dan un respiro al lector, la delirante psicología de los personajes, salpicados de sangre y devorados por la codicia más despiadada. Quizás como un escaparate de esta sociedad cada vez más individual y deshumanizada en la que vivimos, sin hacer demasiado para mejorarla. O quizás como una mera metáfora de que el pez grande siempre se come al chico y Trump es un cetáceo descomunal que pretende zamparse ese acuario que es el mundo. Salvo que escritores como Luis Artigue, armados del poder nuclear de la imaginación y la palabra, consigan impedirlo con una hemorragia de fantasía.
