– ¿Francisco Martínez o Pancho?
– Puedes llamarme Pancho, jaja. Pero es para los íntimos, oficialmente soy Francisco Martínez Fernández para España.
– ¿Cuéntame sobre tus orígenes, padres, hermanos, abuelos, ¿conociste a tu abuelo busmayorense?
– Mi abuelo era Manuel Fernández Castro, nació en Busmayor en 1901 y emigró a la Argentina en 1924. Nunca lo conocí, ya que falleció en Mar del Plata en 1969 y yo nací en 1978. En esa ciudad vivió y progresó y, como muchos inmigrantes, nunca volvió a España. Conoció a otra leonesa, Calixta Fernández Cambero, oriunda del otro lado de la provincia, del pueblo de Valderas, con quien tuvo a una única hija, Teresa Amalia Fernández, mi mamá, que nació en 1939 y falleció en 2002.
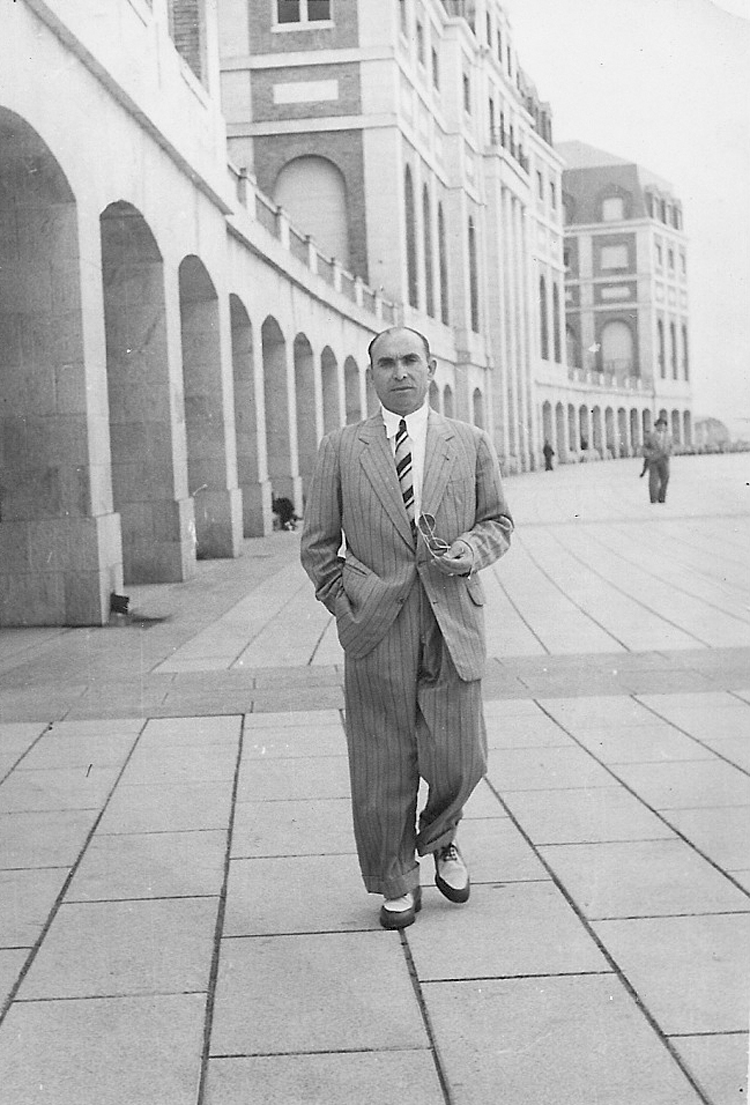 – ¿Qué tal le fue en Argentina? – En Argentina mi abuelo Manuel se dedicó a construir casas y, por lo que me contaron quienes le conocieron, tuvo un muy buen pasar. Entre otras cosas, compraba casas viejas o en mal estado, las remodelaba y la vendía. Llegó con lo puesto del barco, como todos los inmigrantes, en la segunda ola de inmigración (la de entreguerras), y pudo progresar en una ciudad cargada de compatriotas españoles y, también, muchos italianos. Te adjunto foto en la rambla de Mar del Plata, la misma foto que te mostré cuando nos encontramos en el restaurante Ezequiel en León y otra de Manuel con mi madre, de pequeña. Por lo que me han contado, jamás abandonó sus costumbres españolas, iba al Club Español todos los días y a mi madre de pequeña la vestían como dama antigua castiza o andaluza. – ¿Porqué tu interés en venir a Busmayor; ¿te empujó alguien?; ¿con qué documentos o apuntes contabas cuando viniste (año, mes…)? ¿Qué sentiste al pisar la tierra de tus antepasados? ¿Averiguaste mucho? – Siempre tuve curiosidad por la historia familiar, supongo que por mi profesión de periodista que me empuja a averiguar. Lamentablemente no llegué a preguntarle mucho a mi madre, ya que murió cuando yo tenía 24 años. Aún así, nuestros padres o abuelos no hablaban mucho del tema. Solo había frases célebres como «no te quejes porque en la Guerra Civil española no había qué comer» o comidas típicas de poco dinero como las torrejas (o torrijas, como sé que le dicen allá). Afortundamente mi madre, por ser hija de españoles, recuperó su nacionalidad española, simultáneamente a un viaje que encaró a la península y obtuvo documentación importante en original. Así pude confirmar que el pueblo de nacimiento era Busmayor, cuando mi madre repetía «Villafranca del Bierzo». En cuanto a mi abuela Calixta, natural de Valderas, pude visitar el pueblo cuando viví en España en 2009. Esto fue gracias a que visité al único familiar que teníamos por allí, mi tía de nombre América, prima de mi mamá, que vivía en Oviedo. Por ella pude encontrar la casa de mi abuela cuando visité Valderas, que estaba reformada, y llegué a hablar con su actual propietaria, que me confirmó que ya no había una higuera. En este link cuento la historia. (http://tanjoventanvieja.blogspot.com/2009/07/la-higuera-ya-no-esta-en-la-casa-de.html) Muchos años después, en 2017, pude volver a España y visitar, del otro lado de León, el pueblo de mi abuelo. En este caso me ayudaron mucho Carmen Busmayor, o sea tú, cuya labor por la poesía y la difusión cultural yo venía siguiendo por los medios digitales, y el alcalde, Alfredo de Arriba, con quien me encontré en el mismo pueblo. Alfredo, que también es natural del pueblo, me dijo que cuando él era niño conocía una «casa Castro» (el apellido de mi abuelo era Fernández Castro), pero en lugar de conseguir respuestas de él, salieron más preguntas: «¿Tu abuelo tenía un hermano?». «Sí que lo tenía, creo», respondí. Gentilmente Alfredo se puso a preguntarle a los vecinos, aunque la cosa era difícil ya que mi abuelo había partido del pueblo hacía ¡93 años!.
– ¿Qué tal le fue en Argentina? – En Argentina mi abuelo Manuel se dedicó a construir casas y, por lo que me contaron quienes le conocieron, tuvo un muy buen pasar. Entre otras cosas, compraba casas viejas o en mal estado, las remodelaba y la vendía. Llegó con lo puesto del barco, como todos los inmigrantes, en la segunda ola de inmigración (la de entreguerras), y pudo progresar en una ciudad cargada de compatriotas españoles y, también, muchos italianos. Te adjunto foto en la rambla de Mar del Plata, la misma foto que te mostré cuando nos encontramos en el restaurante Ezequiel en León y otra de Manuel con mi madre, de pequeña. Por lo que me han contado, jamás abandonó sus costumbres españolas, iba al Club Español todos los días y a mi madre de pequeña la vestían como dama antigua castiza o andaluza. – ¿Porqué tu interés en venir a Busmayor; ¿te empujó alguien?; ¿con qué documentos o apuntes contabas cuando viniste (año, mes…)? ¿Qué sentiste al pisar la tierra de tus antepasados? ¿Averiguaste mucho? – Siempre tuve curiosidad por la historia familiar, supongo que por mi profesión de periodista que me empuja a averiguar. Lamentablemente no llegué a preguntarle mucho a mi madre, ya que murió cuando yo tenía 24 años. Aún así, nuestros padres o abuelos no hablaban mucho del tema. Solo había frases célebres como «no te quejes porque en la Guerra Civil española no había qué comer» o comidas típicas de poco dinero como las torrejas (o torrijas, como sé que le dicen allá). Afortundamente mi madre, por ser hija de españoles, recuperó su nacionalidad española, simultáneamente a un viaje que encaró a la península y obtuvo documentación importante en original. Así pude confirmar que el pueblo de nacimiento era Busmayor, cuando mi madre repetía «Villafranca del Bierzo». En cuanto a mi abuela Calixta, natural de Valderas, pude visitar el pueblo cuando viví en España en 2009. Esto fue gracias a que visité al único familiar que teníamos por allí, mi tía de nombre América, prima de mi mamá, que vivía en Oviedo. Por ella pude encontrar la casa de mi abuela cuando visité Valderas, que estaba reformada, y llegué a hablar con su actual propietaria, que me confirmó que ya no había una higuera. En este link cuento la historia. (http://tanjoventanvieja.blogspot.com/2009/07/la-higuera-ya-no-esta-en-la-casa-de.html) Muchos años después, en 2017, pude volver a España y visitar, del otro lado de León, el pueblo de mi abuelo. En este caso me ayudaron mucho Carmen Busmayor, o sea tú, cuya labor por la poesía y la difusión cultural yo venía siguiendo por los medios digitales, y el alcalde, Alfredo de Arriba, con quien me encontré en el mismo pueblo. Alfredo, que también es natural del pueblo, me dijo que cuando él era niño conocía una «casa Castro» (el apellido de mi abuelo era Fernández Castro), pero en lugar de conseguir respuestas de él, salieron más preguntas: «¿Tu abuelo tenía un hermano?». «Sí que lo tenía, creo», respondí. Gentilmente Alfredo se puso a preguntarle a los vecinos, aunque la cosa era difícil ya que mi abuelo había partido del pueblo hacía ¡93 años!.  – Tú naciste en Mar del Plata, ¿cuándo sentiste curiosidad por venir a España? ¿Lo hiciste por cumplir la voluntad de alguien?
– Tú naciste en Mar del Plata, ¿cuándo sentiste curiosidad por venir a España? ¿Lo hiciste por cumplir la voluntad de alguien? – En realidad, yo nací en La Plata, que es la capital de la provincia y está a 380 km de Mar del Plata. Es una ciudad universitaria y mi madre vino a estudiar aquí Farmacia a fines de los años ‘60, cuando conoció a mi padre, que estudiaba Ingeniería Mecánica y era de Entre Ríos, otra provincia de Argentina. Se casaron y se radicaron aquí.
– ¿Sostienes relaciones con alguna casa de España en Argentina? ¿Qué opinión te merecen?
– Solo algunos contactos virtuales, pero no mucho. En Argentina no hay solo casas de España sino casa por comunidades: el centro castellano-leonés, la casa gallega, el centro asturiano, el centro vasco, hay una diversidad muy rica de costumbres y colectividades de España, que se refleja en las comidas, en la tradición cultural, en nuestra forma de ser.
– ¿Has hecho algún estudio o piensas hacerlo sobre la emigración española en tu país?
– Me queda pendiente, a solicitud tuya, Carmen, ponerme a estudiar el tema. Hacer entrevistas y reconstruir algunas historias. Tengo que apurarme porque solo quedarían sobrevivientes de la tercera oleada inmigratoria europea, después de la Segunda Guerra Mundial. El mayor problema es que vivo lejos de la fuente, Mar del Plata, que está a cinco horas de viaje, donde hay mayor cantidad de compatriotas y «paisanos» de mi abuelo.
– Internet ha sido el «culpable» de que ambos nos conociésemos hace varios años. Entonces desde la otra orilla me comentaste que conociste los ‘Versos en el Hayedo de Busmayor’ y has estado pendiente de los Versos. Ahora acabas de participar online en la duodécima edición de este encuentro prestando tu voz a un hermoso poema de la autora argentina Norma Domancich. Aunque desde la distancia has vivido el acontecimiento, ¿cuál es tu impresión?
– Me he quedado maravillado de poder participar en este evento telemático. Te agradezco a ti, Carmen, su creadora y organizadora, según me han contado, la invitación. Hacía años que venía siguiendo el evento de los Versos en el Hayedo, y mi sueño es asistir, pero ocurre cuando es invierno acá, en plena actividad laboral, y verano allá. Debo, asimismo, hacer coincidir un viaje. Aclaro que no soy poeta, solo un novel locutor, y me gusta el trabajo con la voz. Cómo transmitir una historia con solo contarlas, ya sean cuentos, poemas o noticias. Debo confesar que me siento un poco fuera de lugar ante tantos autores y referentes de la poesía española.
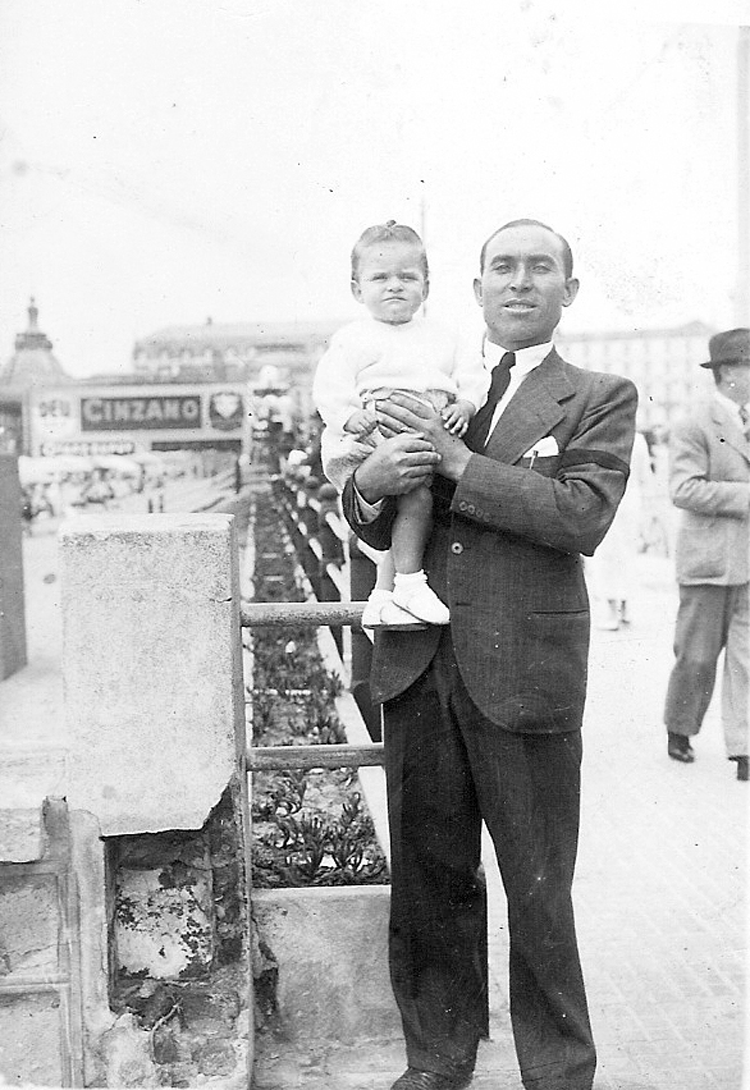 – Tú eres periodista. ¿Cómo se trabaja en Argentina este campo?
– Tú eres periodista. ¿Cómo se trabaja en Argentina este campo? – Así es, soy periodista y desde hace unos años también locutor. El trabajo de periodista tiene una crisis mundial, relacionada con el auge de nuevas tecnologías y redes sociales que compiten con el trabajo profesional, a la vez que lo cuestionan y deslegitiman. Eso lleva a que la profesión esté aún menos valorada de lo que siempre estuvo, que siempre estuvo mal pagada, eso ya lo sabíamos incluso cuando estudiábamos. Argentina no escapa a esa tendencia mundial, solo que aquí se acentúa con la carencia de medios de comunicación fuertes a nivel empresarial, a diferencia de España. Eso me ha llevado a optar por dejar de trabajar profesionalmente en los medios para volcarme al periodismo comunitario, más trabajoso, menos rentado pero que brinda más satisfacción a nivel profesional. Actualmente me desempeño en el Equipo de Dirección de La Pulseada, una revista impresa y web digital de la ciudad de La Plata. También hago algo de radio, a nivel de columnas en mi especialidad, que siempre fue el periodismo judicial.
– Tengo entendido que has estado un tiempo en España con una beca de periodismo.
– En España estuve seis meses desempeñándome en la sección Internacional de La Razón, en la redacción en Madrid, en el primer semestre de 2009. Fue gracias a la Beca Balboa, entonces enmarcado en la Fundación Diálogos, que luego se convirtió en la Beca Iberis. Se trataba de una experiencía única: la conovocatoria anual de 20 jóvenes periodistas de Latinoamérica, especialmente seleccionados por sus perfiles académicos y profesionales y en función de los requerimientos de una serie de medios españoles (además del matutino del grupo Planeta estaban El País, El Mundo, el ABC, la agencia EFE, y portales como La Información). Además nos juntábamos semanalmente en una serie de charlas de diferentes personalidades del periodismo español y de las agencias de comunicación empresariales, lo que generaba un muy rico intercambio. La iniciativa incluía además una audiencia real con los entonces príncipes Felipe y Leticia, con quien estuvimos reunidos. El príncipe, ahora rey, siempre estaba muy interesado en las diferentes camadas de periodistas que de esa beca. Era una beca única, porque además de la formación brindaba una conexión personal muy importante entre los colegas que perdura hasta hoy en día.
–¿Qué problemas de tu país te preocupan más?
– No puedo escapar a la realidad de la pandemia de la Covid-19 que vive el mundo. A Argentina la encontró con un gobierno nuevo, que tiene el lema «Argentina Unida», y que busca superar cierta antinomia que vive el país hace cosa de una década y que no escapa a ciertas «grietas» (esa es la palabra que se usa aquí) propias de las sociedades occidentales de estos tiempos. Esa situación de nuevo gobierno y de liderazo político generó al comienzo, en mi opinión, una fuerte cohesión social para cumplir con las medidas de aislamiento y de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Ello sirvió, en un principio y hasta hoy, para evitar la saturación del sistema de salud y permitir la atención médica sin necesidad de tener que elegir por una vida u otra. La contrapartida de ello fue que generó una larga cuarentena o aislamiento social que provocó un hartazgo social. Hoy, lamentablemente, estamos con muchos casos, una curva de contagios que no baja, y una sociedad que no soporta el aislamiento. Creo que debemos asumir que el mundo anterior como lo conocimos, sin una vacuna efectiva, probada y aplicada a toda la población, no existe más. En lo personal, mi trabajo en una oficina permite que lo hago en forma telemática. Se extrañan, como todos, el contacto social: el compartir un café, un mate, con los compañeros y amigos.
– Yo he tenido una abuela que nunca conocí, ni a ella ni a ninguno de mis abuelos. Mi abuela, Antonia Valcarce Montaña, viajó a Argentina a ganar unos pesos al quedarse viuda con cinco hijos en España y poder pagar los gastos surgidos por la larga enfermedad de mi abuelo, Cayetano López, motivo por el que los hijos quedaron al cargo de mi tía Basilisa, la hermana mayor de todos ellos. Entonces fue reclamada por una sexta hija que ya estaba en Buenos Aires, pero al poco tiempo de llegar mi abuela murió. No sabemos dónde está enterrada ni tampoco mi tía Anuncia, quien al parecer se casó allí y tuvo una hija. De manera que la emigración a Argentina también alcanzó a mi familia materna e incluso a muchos otros nativos de Busmayor como es el caso de tu abuelo Manuel. Así que en cierto modo me siento próxima a ti. Y a propósito de lo último, ¿qué posibilidades tendría de averiguar algo sobre la estancia de mi abuela en Argentina o de mi misma tía Anuncia?
– Es una historia increíble, como todas las de nuestros emigrantes. Lamentablemente el paso del tiempo juega en contra, pero hay forma de buscar información. Primero, el barco: hay registros donde están guardados los nombres de todos los pasajeros. Hace unas semanas me enteré que existe el «Archivo Intermedio», dentro del Archivo General de la Nación, en el que están los libros de cada barco, estoy hablando de los originales, con los nombres de los pasajeros y todo firmado por el capitán. Cuando la pandemia lo permita, lo iré a visitar, porque hasta ahora yo no sé en qué barco llegó mi abuelo. Estos libros, lamentablemente, no están informatizados. Pero sí hay un registro digital con esos datos, creado por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA; en cemla.com), en donde puedes buscar por nombre. Pero mi abuelo allí no figura. ¿Entró de polizón? Quizás sí, quizás no. Hay un Fernández Castro Manuel, pero las fechas no coinciden: entró en noviembre de 1921, desde el barco Andes que zarpó de Vigo (muy probable), pero el pasajero tenía 27 años. En esa fecha mi abuelo tenía 20. ¿Es un homónimo o es él y está mal el registro? Luego, hay otro con el mismo nombre pero ingresa en 1927, y ya tenía 33 años y estaba casado. Imposible. Sé por un documento que él hizo en la década del ‘50, en donde declara ante la Justicia argentina que ingresó al país en 1924. Es la fecha más certera y documentada. Estos documentos lo hacían los inmigrantes para continuar manteniendo la ciudadanía. Mi abuelo nunca fue argentino. Esto es importante saberlo porque hay otro trámite, en la Cámara Electoral, en donde se averigua eso. Muchos nietos de italianos buscan información allí. Luego, tienes la posibilidad de un pedido formal de búsqueda en el Registro de las Personas te permitiría saber cuándo falleció tu abuela o tu tía. En fin, habría que mirar fechas y buscar porque afortunadamente la burocracia del Estado con su pasión por registrar datos nos deja ahora informaciones valiosas que no encontramos en internet. Y esos datos no te los encuentra el algoritmo, lo encuentra tu pasión por buscarlos y por conocer lo que pasó.
