Esto es lo que le sucede a Bill Foster (Michael Douglas) en esta conocida película, una de las referencias cinematográficas de los 90 y quizá la mejor de Joel Schumacher. ¿Cómo no identificarnos con el protagonista? ¿Quién no ha deseado alguna vez poder imponer la justicia frente a los pequeños robos y desprecios de los que todos somos víctimas cada día? Puede que la ira de Bill Foster le destroce medio establecimiento a un tendero antipático y oportunista, pero no se irá sin pagar su refresco. Él no es uno de esos niñatos que provocan masacres de víctimas inocentes en un colegio, no desea hacer daño a nadie, tiene una idea nítida de la justicia que nos parecerá llena de sentido común. No es un nazi loco ni un guerrillero urbano –la escena con el vendedor de armas nos lo demuestra– es sólo un ciudadano que se siente engañado, injustamente tratado, como nosotros.
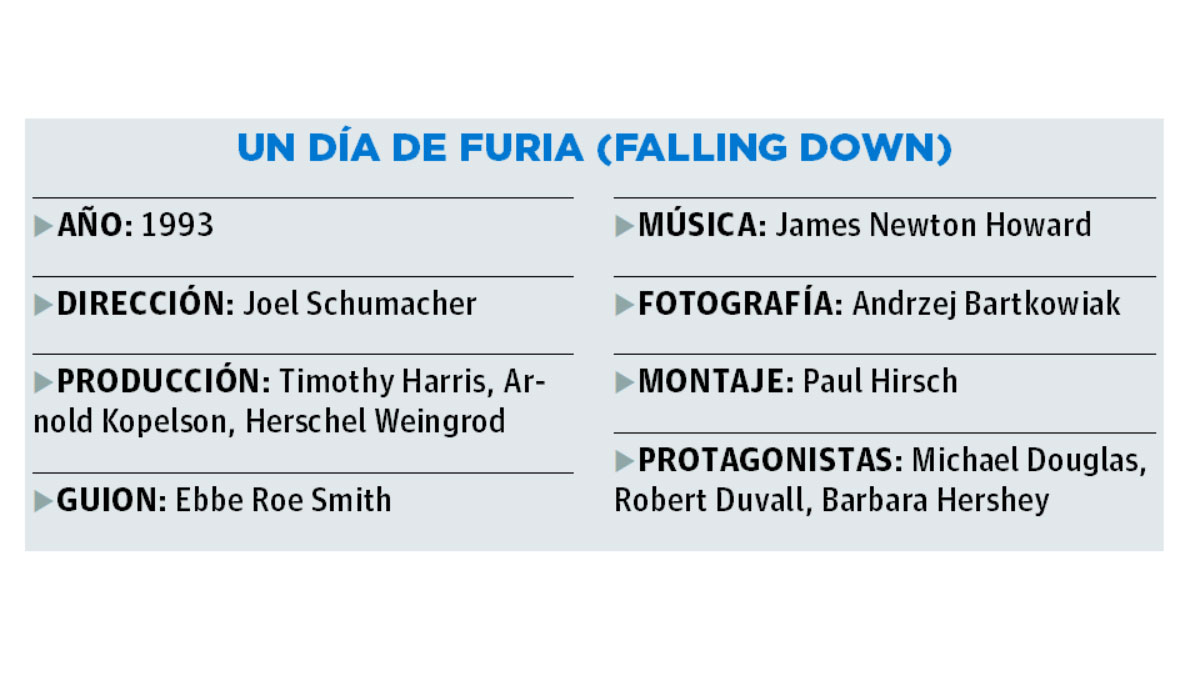 El contrapunto de Bill Foster es el sargento de Policía Pendergast(Robert Duvall). La vida no le ha tratado mejor: ha perdido a su única hija, su controladora mujer atraviesa problemas psiquiátricos, y está a punto de afrontar una jubilación poco prometedora después de una carrera que sus propios compañeros desprecian. A él también le afecta la ola de calor, a él también le vejan y le roban cada día, pero se limita a seguir viviendo, a seguir siendo simplemente una buena persona. Y por ello su personaje apenas despertará nuestro interés en los primeros compases de la película.
El contrapunto de Bill Foster es el sargento de Policía Pendergast(Robert Duvall). La vida no le ha tratado mejor: ha perdido a su única hija, su controladora mujer atraviesa problemas psiquiátricos, y está a punto de afrontar una jubilación poco prometedora después de una carrera que sus propios compañeros desprecian. A él también le afecta la ola de calor, a él también le vejan y le roban cada día, pero se limita a seguir viviendo, a seguir siendo simplemente una buena persona. Y por ello su personaje apenas despertará nuestro interés en los primeros compases de la película.A medida que avanza, el metraje nos dará dos lecturas. La primera, la más superficial, es la del descenso a la locura, la de cómo un hombre que simplemente tiene mal carácter puede llegar a convertirse en una pesadilla para aquellos a los más quiere. La segunda, más profunda y complicada, nos afecta más directamente. Schumacher conseguirá que el fenómeno de la identificación entre el espectador y el protagonista ―fundamento de toda ficción― gire ciento ochenta grados. En un momento dado seremos Robert Duvall y dejaremos de ser Michael Douglas, de hecho nos preguntaremos cómo hemos podido serlo en algún momento. «Y yo soy el malo ¿cómo ha podido pasar?», se preguntará el propio Bill Foster.
