- Decidió ser periodista a muy temprana edad. ¿Qué era el periodismo para aquel niño de once años?
- La aspiración a la que pensaba dedicar mi vida. Desde pequeño leía todos los periódicos que entraban en casa, como ‘Diario de Burgos’ o el ‘ABC’, y en ellos veía firmas y personas que hacían algo fascinante: entrevistar a personajes importantes. Recuerdo también haber leído muy joven ‘Entrevista con la historia’, de Oriana Fallaci, que me pareció un libro fantástico y que me hizo sentir mucha envidia de aquella periodista que podía entrevistar a las personas más importantes del planeta.
- ¿Qué le enganchó al oficio cuando entró con 16 años en ‘La Voz de Castilla’?
- Recuerdo perfectamente la sensación de mi primer artículo publicado en papel allí. La relación con la letra impresa es un veneno que ya no puedes abandonar. Aunque luego he hecho radio y algo de televisión, ver un artículo impreso es maravilloso.
- Junto a seis amigos burgaleses crea en 1976 el grupo Orégano, ¿cómo surgió el proyecto?
- Se había organizado un festival de música en Arosa a la que asistiría un representante de cada provincia española, y entre Javier Prada y yo elegimos a varias personas que formaban parte de diferentes grupos para crear una formación nueva con la que participar. Lo que queríamos era pasar una semana en la isla de Arosa, pero tras ganar el concurso provincial nos empezaron a salir actuaciones. Era la época de la gran eclosión de la música folk, de la recuperación de las raíces, y así hemos estado cuarenta años como aficionados, cantando de vez en cuando.
- En los inicios del grupo recorrían los pueblos para recoger canciones tradicionales, realizando una labor casi arqueológica de un legado en extinción. ¿Cómo ve el problema de la despoblación de Castilla?
- Hicimos un disco fantástico de recuperación de música tradicional que fue Premio Villalar de los Comuneros en 1982 (‘Música tradicional castellana. El cancionero burgalés. Homenaje a Antonio José’). Las tres primeras canciones de ese disco hablan de la despoblación. En mi opinión ese es el gran problema de Castilla y León, que no viene de ahora sino de los últimos decenios. Yo creo que las administraciones públicas, que siempre son lamentablemente cortoplacistas, no han prestado a ese problema la atención que se merece.
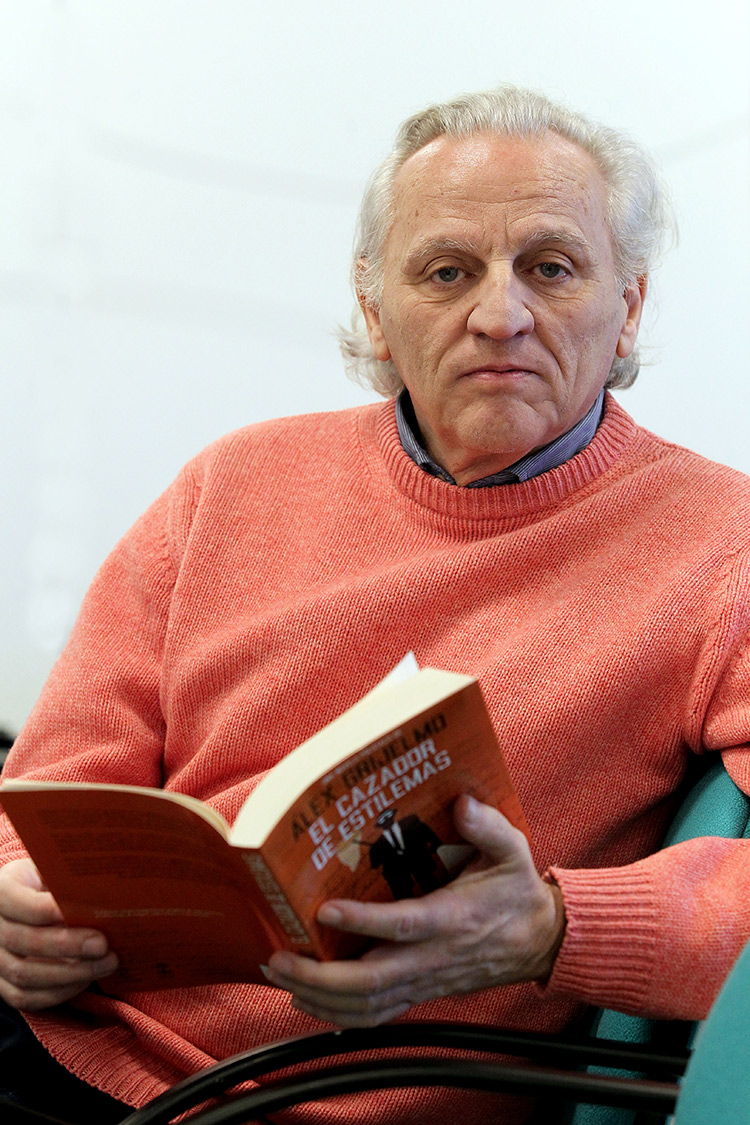 - Con el nuevo milenio dijo: “El español será el idioma del siglo XXI”. ¿Lo mantiene?
- Con el nuevo milenio dijo: “El español será el idioma del siglo XXI”. ¿Lo mantiene?- Era un deseo optimista y bienintencionado, pero es cierto que ahora la progresión del español en Estados Unidos está dando mucha más importancia al idioma, porque los hispanos se han convertido en una fuerza electoral en la primera potencia del mundo. Hay cerca de 50 millones de hablantes del español allí, y quienes hablan español y viven en Estados Unidos (y por tanto hablan también inglés), tienen muchas más oportunidades de encontrar un empleo que quienes solo hablan inglés. Por otra parte, como lengua materna tenemos más hablantes que el inglés, aunque otra cosa es que después el inglés lo hablan muchos millones de personas como segunda lengua.
- En los dos libros que acaba de publicar, en clave de ensayo y de novela, subraya la riqueza del idioma. ¿La valoramos como debemos los hispanohablantes?
- Yo creo que no. Tenemos un complejo de inferioridad que nos hace creer por ejemplo que necesitamos palabras del inglés para nombrar objetos o ideas que tienen nombre en nuestra lengua. No le damos la importancia que tienen a las palabras, no solo por la riqueza cultural de nuestra lengua, sino también por el valor que las palabras tienen para definirnos, para retratarnos, para vestirnos. Las palabras son la ropa con la que salen nuestras ideas a la plaza pública.
- ¿Cómo vive un especialista en el idioma como usted el auge de los nacionalismos?
- Lo vivo con dolor en lo que se refiere a la manipulación histórica, porque hay una visión nacionalista de las lenguas que tiende a presentar el español como una lengua invasora y no ha sido tal. La historia rigurosa y distante, para quien la quiera leer, nos muestra que el español existió siempre en Cataluña y que los catalanes decidieron hablar español hace ya muchos siglos, utilizando las dos lenguas. Sí es verdad que durante el franquismo hubo una imposición del idioma español y que se relegó el catalán, pero el franquismo no es toda la historia de la lengua. Y esas manipulaciones me duelen, porque es una pena que los catalanes, que pueden ser herederos de dos grandes culturas, puedan renunciar a una cuando es una riqueza que tienen. Ya me gustaría a mí ser heredero de dos culturas y no solo de una.
- Uno de los temas que se aborda en el libro de Taurus es cómo las propias naciones americanas, al alcanzar la independencia, acordaron adoptar el español como idioma propio y no fue algo impuesto.
- Exacto. Cuando se empiezan a producir las independencias en América los habitantes del continente son trece millones, de los cuales solo hablaban español tres millones. Cuando el poder español sale de allí el español era minoritario y es a partir de las independencias cuando se empieza a extender porque los propios gobiernos deciden utilizarlo para la intercomunicación entre esa América bolivariana, ya que podía contribuir al sueño de Simón Bolivar: tener una unidad de la lengua que permitiera una unidad también política.
- En su tesis, ‘La información del silencio’, analiza la manipulación informativa a través de la omisión de datos. ¿Somos conscientes realmente de cómo nos pueden manipular los medios?
- No. No somos conscientes. En mi novela también hay algo de eso, porque con cuatro datos de nada, que es el título de un capítulo, somos capaces de construir toda una conjetura, y en esa conjetura confundir la realidad (o lo verdadero) con lo verosímil. Si añadimos lo verosímil a lo verdadero muchas veces tenemos una falsedad, y no somos conscientes de cómo es posible, tanto los periodistas como la gente en su vida cotidiana. Eso es algo que también les sucede a los personajes de la novela.
- En ella hace una crítica al periodismo y a la inmediatez que prima con internet.
- Sí, pero la inmediatez no puede ser la disculpa. Un periodista debe escribir deprisa y bien, no vale deprisa y mal, ni bien y despacio. Tiene que ser deprisa y bien. Ese es el oficio, eso es el periodismo.
- ¿Cómo ve el futuro de la profesión?
- Tengo muchas dudas. No soy muy optimista. Creo que nos dirigimos a una sociedad con muchísima información, más que nunca, pero con menos conocimiento y menos capacidad para tratarla, jerarquizarla y evaluarla. Ese es mi temor. Y el periodismo es la única tabla de salvación para que eso no ocurra, pero se están desacreditando los intermediarios. Con todas las críticas que se quieran hacer a los medios de comunicación, que pueden ser merecidas, antes entre la realidad y el público había periodistas que verificaban, que editaban, que contrastaban con otras fuentes, que jerarquizaban… Ahora la información llega libremente a todo el mundo y no toda la sociedad tiene una estructura previa como para encajar bien las informaciones en su contexto. Ese es mi temor. Ahora los políticos se comunican directamente con los ciudadanos y pueden mentirles sin ningún control, mientras que antes había unos intermediarios que denunciaban esas mentiras.
- Es curioso cómo los diarios digitales se retroalimentan los ranking de noticias más vistas, que no siempre son los temas más cuidados o con más trabajo detrás.
- El entretenimiento está ganando mucho terreno a la información, y lo entretenido ocupa más espacio que lo importante.
- Otro de los aspectos que cuestiona en su novela es el uso que hacemos de las redes sociales. Sobre ello recalca que la libertad conlleva aparejada responsabilidad.
- Claro. Libertad y responsabilidad tienen que ir unidas, pero en ciertos ámbitos de las redes sociales solo se da la libertad y nadie es responsable de los rumores, las falsedades, las injurias o las calumnias que difunde. Yo creo que con el tiempo todos desearemos que exista una cierta regulación sobre ello, porque el anonimato está amparando auténticos linchamientos. Las mentiras de Trump circulan muy bien en las redes y generalmente las mentiras xenófobas y racistas también. ¿Queremos eso? Yo desde luego no.
- ¿Por qué se ha animado ahora a dar el salto a la novela?
- No lo sé. Había pensado en un personaje, inspirado en el profesor Higgins de ‘Pigmalión’, que estudiara las palabras y que siguiera rastros de crímenes que no son los habituales de la novela negra. Aquí no hay sangre, no hay restos de ADN, huellas dactilares ni pistolas, sino el rastro que dejan las palabras, y pensé que para dar el salto del ensayo a la novela el puente que me podía servir era precisamente el lenguaje, el léxico, las palabras. En un ensayo tienes que construir un armazón lógico y no puedes inventarte nada; todo tiene que estar razonado, basado en datos, en otros autores, en citas. En la novela puedes inventar todo y eso me pareció muy atractivo.
- Llama la atención la omnipresencia del sentido del humor en el relato.
- En todos mis libros he intentado dejar patente siempre sentido del humor, lanzar guiños y provocar alguna risa. Yo creo que todos ellos tienen algo de ironía, de socarronería, por lo menos así lo he intentado. Incluso ‘La gramática descomplicada’ (2006) está llena de ello. Es difícil para mí escribir algo sin sentido del humor, incluso las columnas que publico en el periódico.
- ¿Fue complicado construir a Julio y Eulogio, el comisario y el profesor en paro que protagonizan la trama?
- Son dos personajes muy distintos. Tienen una formación muy diferente y profesiones que no tienen nada que ver, pero se van complementando y el uno va aprendiendo del otro. Al principio empiezan con una desconfianza mutua pero luego se van entendiendo y conforman un ente investigador, el policía y el filólogo, que va funcionando, al que luego se une la propia Esther para crear ese trío de investigadores de los estilemas.
- ¿Tiene pensado darle continuidad a esos personajes?
- La editora de Espasa, Ana Rosa Semprún, cree que aquí puede haber una serie. Yo no estoy tan seguro. Vamos a ver cómo funciona esta novela y si tiene éxito y gusta a lo mejor me animo con más casos para el lingüista y el comisario.
- El pasado mes de abril le nombraron miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. ¿Qué balance hace de su experiencia allí?
- Todavía no he tenido mucho tiempo porque no es fácil acudir a las reuniones, pero iré con frecuencia para relacionarme con la gente de la Academia de allá, que son unas personas estupendas. Siempre he tenido mucha relación con Colombia. Por razones profesionales he estado con el grupo Prisa, que es propietario de Radio Caracol, cuando me ocupaba de los contenidos de América. Tengo muchos amigos allí y surgió esta oportunidad que no hace sino reforzar mi vinculación con Colombia, un lugar donde se habla un fantástico español.
- En su discurso de aceptación reflexionó sobre el poder de las palabras y en la propia novela habla de que las palabras “son el camino” y “te llevan al alma de las personas”.
- En realidad eso lo dijo Andrés Bello, el gran gramático venezolano-chileno. Dijo que la gramática permite ver el alma de una persona y es cierto. Si empiezas a analizar las oraciones que utilizamos te acabas dando cuenta de cómo es la estructura del pensamiento de una persona. El alma es una metáfora, obviamente; estamos hablando del espíritu, de la mente, de la formación, de la manera de pensar de una persona. Las palabras son siempre el camino para llegar a eso.
