Capítulo V
L’Opéra
En las calles de París
Francia
Sonó el móvil.
-¿Es nuestro hombre? –preguntó Hermann Feder.
–Sí, es él, ha entrado en la cafetería –le dijeron al otro lado de la línea.
–¿Ha venido solo?
–Sí, los chicos no han visto a nadie más.
–De acuerdo, retira parte del operativo –dijo Hermann.
–Dejaré a uno de mis hombres cerca.
–No hará falta. Mantened la posición tú y Pierre, el resto que se vayan. Si hay alguna cosa fuera llamadme –dijo Hermann.
–Ok.
Hermann Feder llegó al café de la Paix en la Avenida de l’Opéra unos minutos antes de su cita. Sus hombres estaban en posición desde hacía unas horas y su hombre, en el lugar previsto y a la hora acordada. El edificio de Garnier aparecía como una ópera elitista y aristocrática dirigiendo el esplendor de todas sus escandalosas y monumentales bellezas a la amplia y suntuosa avenida parisina. Sus grupos de estatuas doradas coronaban la cima triunfante de la techumbre circular y herrumbrada, como si se tratase de una corona imperial. El ritmo de sus huecos y la curvatura de sus arcos se desplegaban exuberantes con fantasía, gracia y exageración. Montado sobre una escalinata, el edificio tenía varios planos compuestos de columnas a modo de tela teatral. Sobre el ático asomaba la figura de un Apolo sosteniendo la curvatura de un arco en el que se dejaban atravesar del aire las cuerdas de una lira dorada, metáfora musical.
Hermann metió las manos en los bolsillos de su abrigo, caminaba desde su posición hacia la entrada de la cafetería, ubicada en un lugar de donde la aristocracia acudía en el pasado a lucir su hueco prestigio en la ciudad. Tenía en su modo de andar el aire del hombre despreocupado. Respiró los aromas frutales de los árboles y disfrutó por unos instantes de la contemplación del edificio. Se detuvo delante de la puerta de la cafetería y vio concentrarse a los grupos de turistas en la plaza.
–Siempre es agradable estar en París –pensó.
Era una pieza musical translúcida y llena de puertas, óculos y ventanas. El aire sacudía las ramas de los tilos perfumando las orillas de la avenida. En la plaza del edificio, la ciudad llena de ruidos parecía una febril y dramática orquesta. Los autobuses escupían manadas de turistas impidiendo el tránsito sobre las aceras. Hermann abrió entonces la puerta del Café La Paix, cruzó la puerta y sintió que el resto del mundo quedaba reducido a nada y al cerrarla que el resto del mundo quedaba fuera.
Louis Lavigne esperaba en su interior. Se acarició la barbilla robusta y giró ligeramente la muñeca para ver la hora en su Certina DS Podium extraplano. Miró de nuevo a través del cristal, recorrió durante unos segundos la longitud de la avenida. Un ejército de sillas rojas de madera, bien guarnecidas, saludaban al que entraba por su puerta. En la planta al nivel de la calle había cinco personas, una pareja de jóvenes se miraba con la intensidad de la mañana extraordinaria de primavera, un hombre mayor de pelo blanco leía el periódico mientras desayunaba con su nieta y Lavigne, que esperaba sentado, paciente y solitario, en una mesa, la cita que habría de llegar.
A primera vista Louis Lavigne llamaba la atención por la musculatura de su rostro dominado por la tensión. Tenía los codos apoyados sobre la mesa y se acariciaba el lateral del rostro por comprobar la barba sin rasurar. A su lado reposaban los restos de un café solo, un expreso. De vez en cuando miraba por la cristalera arriba y abajo de la calle, por ver si reconocía a su cita. Cuando Hermann apareció frente a él, Lavigne respiró tranquilo, a pesar del ruido incesante de la plaza de la Ópera que haría perder los nervios a cualquiera. Se relajó, pensando en la enorme tensión con la que había vivido durante las tres últimas semanas en Nigeria.
Hermann parecía sostener mal los cincuenta. Su cabeza redonda aparecía blanquísima y brillante, mostrando una hermosa redondez bajo una elegante gorra. Su físico, por oposición al hombre que le esperaba, parecía haber sido dominado por la suavidad y el brillo de sus ideas. El estómago se mostraba protuberante y flojo, lo hombros caídos. No le faltaba energía, sin embargo no había espacio en su cuerpo para la musculatura. Se quitó la gorra y se acercó hasta la mesa donde le esperaba Lavigne. No dijo nada. Su presencia se impuso solemne y grávida. Se sentó sin quitarse el abrigo, en la silla vacía.
–Un café solo, por favor –dijo Hermann Feder cuando se acercó la camarera, una magrebí de rostro redondo, maquillada de manera afortunada. Le dedicó una sonrisa, y la vio alejarse entre el urbanismo de las mesas admirando sus formas. A pesar de la formalidad impecable del uniforme, su ropa permitía la visión de su bella silueta.
–¿Monsieur Feder? -preguntó Lavigne.
–Sí –respondió Hermann.
–¿Qué es lo que quiere? –le cortó áspero Lavigne-. No he venido a perder el tiempo.
–Lo sé -hizo una pausa, recuperando tiempo. Aún no se había sentado.
–¿Y bien?
–No será muy complicado. Queremos asustar a alguien, no debe hacer preguntas -le dijo Hermann.
–¿Me está pidiendo que amenace a alguien? –le preguntó Lavigne- ¿O quiere algo, quizás, más rotundo?
Hermann miró a uno y otro lado del café, para indicar que no se encontraban solos. Lavigne continuó hablando, aunque bajó el tono. Hermann colocó con cierta minuciosidad su abrigo sobre una de las sillas.
–Usted sabe -continuó diciendo Louis Lavigne, que podría poner su nombre en manos de la policía ahora mismo por intentar contratar los servicios de un asesino.
–¿Lo es usted? ¿Y acusándome de qué? ¿Acusándome de algo que aún no he hecho? –le preguntó Hermann.
–No me venga con tecnicismos. ¿Qué le hace pensar que no voy a denunciarle? –le soltó Lavigne.
–¿Además de la cantidad de dinero que le espera si lo hace bien y sin cometer torpezas? –le preguntó Feder.
–Sí, a pesar de lo que me van a pagar –parecía así revelar su voluntad.
–Veo que empezamos a hablar de lo mismo. Usted y yo sabemos que en los ficheros y documentación del Servicio de Información no figuran referencias a los crímenes que ha cometido en el Sahel en los últimos años, ¿verdad?
Lavigne estaba sorprendido, pero no quiso demostrar sorpresa.
–Al servicio de mi país, no lo olvide –Lavigne reaccionó rápidamente. Miraba ahora hacia las calles de l’Opéra,
–Por supuesto, pero solo si considera que las empresas de extracción de uranio en Nigeria son de propiedad exclusiva de la V República Francesa…
Lavigne apretó la mandíbula. En el último medio año había trabajado sin apoyos de ninguna clase, como soldado de fortuna, para una famosa firma de energía nuclear cuyo mayor accionista, con el 78%, era el Gobierno de la V República Francesa.
Se giró con rapidez hacia Hermann. El gesto del rostro había cambiado profundamente.
–¿Acaso esta paz es gratuita –comenzó a decir Lavigne-, acaso este ruido en la ciudad, la velocidad con la que circulan los coches, la red Wi-Fi, la vida que llevamos, las pensiones que mueven a todos estos elefantes alemanes y a las hormiguitas japonesas haciendo fotos por nuestras ciudades, incluso las manifestaciones pacíficas, las protestas violentas, dígame, acaso todo esto es gratis? –preguntó Lavigne.
–No, por supuesto.
–¿Llega aquí sin esfuerzo, procede acaso de la nada, o viene en cambio de la actividad de nuestras multinacionales y empresas?
–No se altere señor Lavigne, no me haga pensar que me he equivocado al elegirle –le soltó Hermann.
El tono comenzó a llamar la atención del resto de las mesas.
–Nada de esto es gratis, señor Feder.
–Que usted, Monsieur Lavigne, haya cometido errores, y con la palabra errores me refiero a acciones de graves consecuencias humanitarias, como la salida de mercenarios y armas de arsenales sin control en Libia hacia Mali y otras lindezas fuera del derecho internacional humanitario, no me ha impedido venir hasta aquí para contratarle, porque le consideramos el mejor, un auténtico profesional y sin vinculaciones con ninguna agencia, lo cual nos libera de toda la burocracia que sería necesaria para llevar a cabo algo así.
Hubo un silencio mientras en la mesa más próxima servía la camarera. Esperó unos segundos a que se relajara.
–Señor Lavigne. Lo que le pedimos no se parece a lo que ha hecho hasta la fecha –le dijo Hermann.
Louis no dijo nada y esperó a escuchar la propuesta que aquel hombre le hiciera.
–Mi confianza en que usted va a hacer lo que le pido y que va a hacerlo tal y como yo se lo pido es absoluta -Hermann prolongó una pausa.
–No me haga pensar ahora que me he equivocado -dejó crecer de nuevo el silencio mientras le miraba.
Louis acariciaba la esfera del Certina simulando colocarlo en su lugar. Lo hacía sin querer mostrar la incomodidad y el nerviosismo que aquel hombre le había provocado al hablarle de Nigeria. Parecía saber demasiadas cosas, más de las que a él le gustaría que se supieran.
–Usted es lo suficientemente inteligente para saber que lo que le voy a pedir es ilícito hasta donde lo es, pero también le diré que no tiene riesgos y que no tendrá fatales consecuencias para nadie. Ni para usted, ni para la otra persona.
–¿Trabaja o ha trabajado para ustedes esa persona? ¿Es alguien que conozco? ¿Por qué les resulta molesta?
–Con eso que sepa es suficiente.
–Pero…
–Puede preguntar lo que quiera, pero no va a obtener más respuestas señor Lavigne.
–¿De cuánto dinero estamos hablando? –quiso saber.
–No será mucho si lo compara con las rentas que obtuvo por su intervención en el rescate de los periodistas franceses en África –le soltó Hermann.
El hombre se sorprendió. Creía que solo dos personas conocían aquella operación.
–No vuelva a hablarme sobre ese asunto. No he venido aquí para que me hablen de los trabajos que he realizado.
Se encontraron las miradas de ambos hombres. Se mantuvieron así durante un tiempo.
–Sé lo que he hecho -dijo Lavigne.
Parte de aquellos trabajos para la multinacional francesa se había pagado en diamantes. Hermann lo sabía. La incomodidad había crecido entre ambos. En aquellos momentos llegó el café.
–Tráiganos una Perrier por favor –dijo Hermann.
–¿Usted caballero? –le dijo la camarera dirigiéndose a Lavigne.
–No, gracias.
–Una Perrier –repitió al irse.
La joven demostraba enorme eficacia y extraordinaria diligencia. Se movía entre las mesas con perfecto dominio de las distancias, recortando cada movimiento y haciendo que su uniforme definiera mejor los términos de su elegancia y belleza.
–No se engañe usted mismo Monsieur Lavigne -Hermann sacudía el sobrecito de azúcar con energía aunque tratando de evitar que se rompiera-. Usted no trabaja para ninguna agencia de la V República, tan solo es un mercenario - mientras lo decía revolvía con lentitud y elegancia el azúcar en la taza de café.
–Uno más de los muchos que necesitan todos los gobiernos. Recuerde las palabras de Giscard d’Estaign «Si yo la cago son otros los que limpian» -Hermann insistía sobre la condición de hombre a sueldo y sin honor.
Lavigne se mantuvo en silencio.
–Ocurre lo mismo en toda Europa. Los gobiernos utilizan a la gente como usted para poder hacer sus necesidades cuando se les antoje –le recordó Hermann.
Seguía dando vueltas al café, revolviendo el azúcar mientras le miraba con intensidad a los ojos.
–Ni este gobierno, ni ningún otro, va a reconocer, ni a rendir honores, a una persona que ha trabajado siempre defendiendo los intereses de la República, pero en la puerta trasera.
Louis Lavigne no se había movido un milímetro, no había tragado saliva, sus ojos no habían perdido su brillo, los párpados no vacilaron al escuchar todo aquello. Su control del lenguaje corporal y de su físico era absoluto. Tan solo dejó caer hacia un lado y con un leve giro su cabeza. No se había agitado y sin embargo, el hombre que se había empeñado en contratar sus servicios, había percibido su sorpresa ante el despliegue de conocimientos que había demostrado sobre algunos detalles particulares de su vida profesional al margen de todas las agencias de inteligencia del gobierno francés.
–Serán cien mil euros. En metálico –le dijo Hermann.
Lavigne hizo como si lo pensara, frunció el ceño.
–Me parece bien -volvió a hacer como si pensara en otras posibilidades-. Siempre y cuando yo acepte realizar la tarea que me está planteando.
–Por supuesto.
Ajustó su reloj a la muñeca.
–De acuerdo. En billetes de cien –le dijo después de unos segundos.
Al escuchar la cifra Lavigne se olvidó de todo lo que había dicho aquel hombre, proclamando sus habilidades de dudosa reputación, sus errores, sus faltas…
Llegó la camarera con el vaso y sus piezas tintineantes de hielo. En un giro rápido de muñeca abrió el botellín de Perrier.
–Gracias señorita –le dijo Hermann.
En la entrega de mañana se desvelarán detalles sobre el mercenario y se invitará al profesor francés a viajar a Boston para saber más sobre Enrique Gil.
Lavigne, mercenario a sueldo
En un café junto a la Ópera de París contratarán a un mercenario para vigilar los movimientos de Jean Louis Lecomte
04/08/2020
Actualizado a
07/08/2020
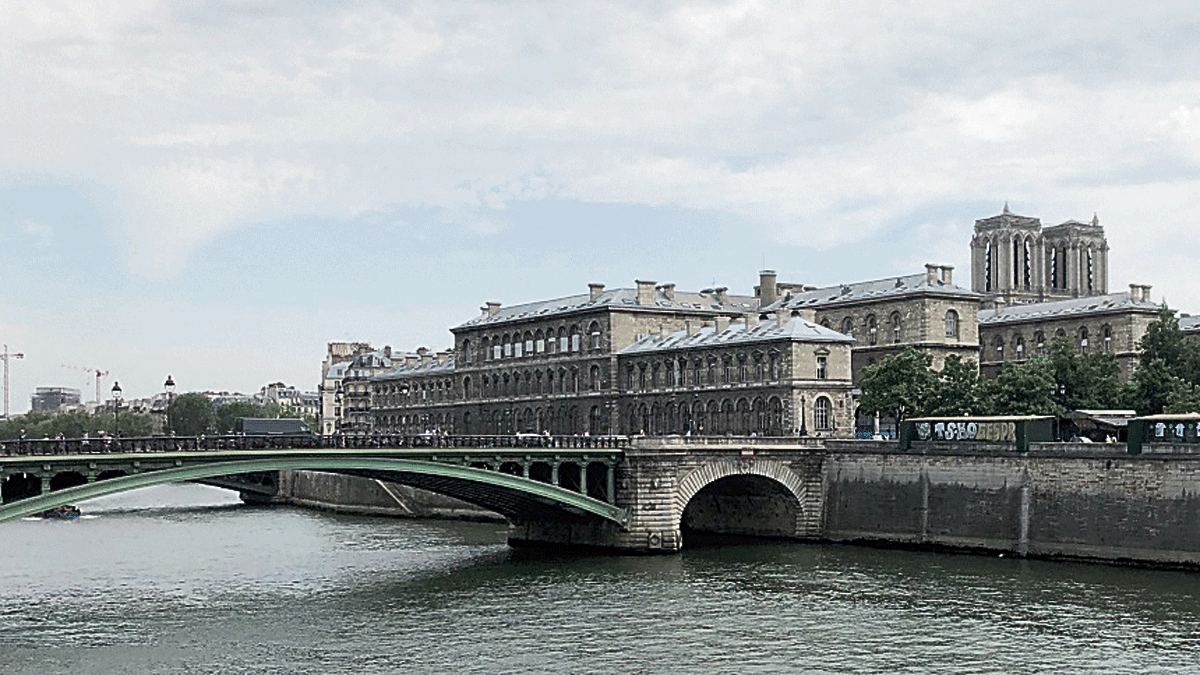
Lo más leído