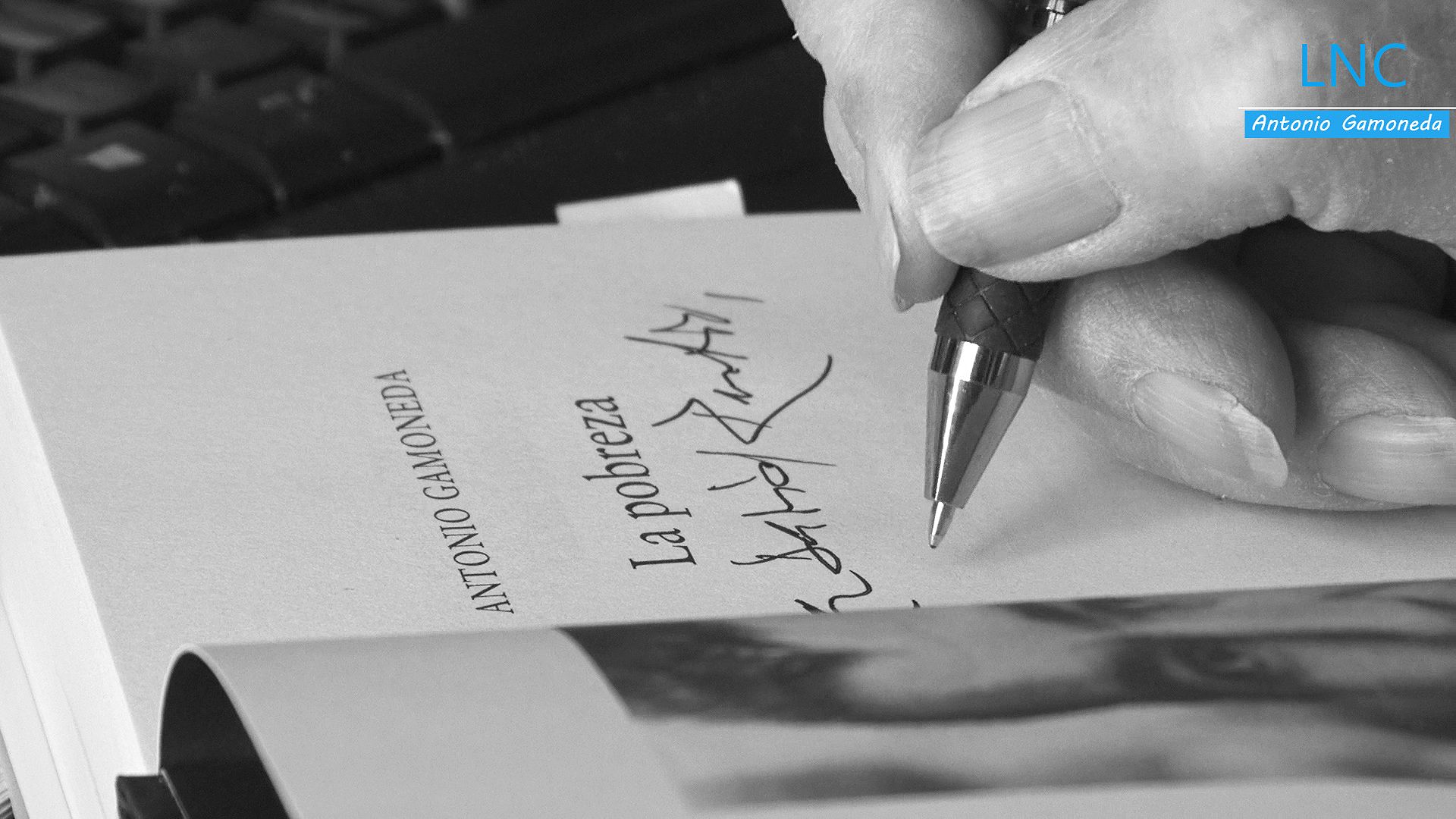– La pobreza está presente en su memoria infantil, cuando llegó a León con su madre, reiteró la idea en su discurso tal vez más importante, el del Premio Cervantes (2006), en cuyas palabras iniciales afirmaba «vengo de la penuria y del trabajo alienante», que no sé yo si los Reyes allí presentes entendería algo de a lo que se refería…
– Sospecho que no.
– ¿Es la pobreza la idea más presente en su vida?
– Más que una idea es una experiencia, incluso cuando ha cesado individualmente, y esa experiencia aparece como una noción, una preocupación, una manera de entender el mundo desde la pobreza.
 – Escribe en esta segunda entrega de sus memorias «Vivo en mí como puedo, mínimamente redimido de la pobreza». ¿No ha cambiado nada en tanto tiempo? – Yo no puedo ser el pobre chaval que en los cuarenta pasó hambre, y por otra parte la pobreza ha llegado a ser una noción existencial amplia, que no me concierne a mí sólo, sino que es la pobreza del amigo, de España… la pobreza en general, de la existencia planetaria. Tampoco hay que entender la pobreza sólo como la carencia de recursos. Hay otras carencias, otras miserias: culturales, de la convivencia, etc. En ese sentido, yo creo que seguimos siendo pobres. – Siempre recuerda que aprendió a leer con el único libro que había en su casa, de poesía, escrito por su padre, ‘Otra más alta vida’. Se muestra convencido de que esa primera lectura marcó su forma de entender la literatura. ¿Esa pobreza es la que une también vida y poesía? –Es muy posible. Aquello, aunque tiene su tristeza de huérfano, fue un hecho afortunado. Era 1936 y las escuelas estaban cerradas por la Guerra. Yo quería aprender a leer y daba la lata a mi madre o a quien pillara. Mi madre me dio el libro de mi padre y, a base marear a la gente, aprendí a leer. Fue afortunado porque yo conocí simultáneamente los signos de la escritura y la experiencia de un lenguaje con unas connotaciones que no estaban en el lenguaje usual, con musicalidad. Descubrí entonces la poesía... y tenía sólo cinco años.. – Cuenta que, cuando ya trabajaba en el Banco Mercantil, un día descubrió en un almacén una pistola y libros de Zola, Balzac, Gorki, Dickens, lo que llamaban «literatura bajo sospecha».– Se consideraban libros peligrosos porque eran las ediciones que utilizaban los ateneos obreros. Son tantas las siglas que ha habido...– Salió como salió del Banco Mercantil, cuenta que la depresión no se veía socialmente como hoy… – Había que trabajar, trabajar y trabajar. A quien la agarrase la depresión, cosa bastante probable en aquellos años, sobre todo si era un trabajador, estaba apañado…– Recibió el encargo de Don Florentino Diez de poner en marcha la cultura en esta provincia, que estaba hundida en la pobreza cultural. ¿Cómo fue aquel reto? – En resumen fue así. Me lo había insinuado. Yo estaba en la timidez de asumir ese reto o no, pero la cosa en el banco se me puso tan dura que, un día que vi a Don Floro, le insinué que lo estaba reconsiderando, y se lanzó a por mí. – En aquel momento, la pobreza cultural en esta provincia sería descomunal… – En la Diputación, en una salita que había nada más cruzar el gran dintel exterior, hacían alguna exposición, casi todas de un catalán que pintaba acuarelas. La Diputación hacía una revista que en cinco años había publicado tres números… Esto, y algunas becas, era todo. El franquismo se proyectaba sobre las instituciones, y naturalmente sobre la Diputación. A mí no me gustaba, claro está, pero lo hice lo mejor que pude. Pactamos una serie de vertientes culturales a proyectar y así se hizo. No siempre tuvimos ni plena libertad, desde luego, ni el aplauso de los políticos del momento.
– Escribe en esta segunda entrega de sus memorias «Vivo en mí como puedo, mínimamente redimido de la pobreza». ¿No ha cambiado nada en tanto tiempo? – Yo no puedo ser el pobre chaval que en los cuarenta pasó hambre, y por otra parte la pobreza ha llegado a ser una noción existencial amplia, que no me concierne a mí sólo, sino que es la pobreza del amigo, de España… la pobreza en general, de la existencia planetaria. Tampoco hay que entender la pobreza sólo como la carencia de recursos. Hay otras carencias, otras miserias: culturales, de la convivencia, etc. En ese sentido, yo creo que seguimos siendo pobres. – Siempre recuerda que aprendió a leer con el único libro que había en su casa, de poesía, escrito por su padre, ‘Otra más alta vida’. Se muestra convencido de que esa primera lectura marcó su forma de entender la literatura. ¿Esa pobreza es la que une también vida y poesía? –Es muy posible. Aquello, aunque tiene su tristeza de huérfano, fue un hecho afortunado. Era 1936 y las escuelas estaban cerradas por la Guerra. Yo quería aprender a leer y daba la lata a mi madre o a quien pillara. Mi madre me dio el libro de mi padre y, a base marear a la gente, aprendí a leer. Fue afortunado porque yo conocí simultáneamente los signos de la escritura y la experiencia de un lenguaje con unas connotaciones que no estaban en el lenguaje usual, con musicalidad. Descubrí entonces la poesía... y tenía sólo cinco años.. – Cuenta que, cuando ya trabajaba en el Banco Mercantil, un día descubrió en un almacén una pistola y libros de Zola, Balzac, Gorki, Dickens, lo que llamaban «literatura bajo sospecha».– Se consideraban libros peligrosos porque eran las ediciones que utilizaban los ateneos obreros. Son tantas las siglas que ha habido...– Salió como salió del Banco Mercantil, cuenta que la depresión no se veía socialmente como hoy… – Había que trabajar, trabajar y trabajar. A quien la agarrase la depresión, cosa bastante probable en aquellos años, sobre todo si era un trabajador, estaba apañado…– Recibió el encargo de Don Florentino Diez de poner en marcha la cultura en esta provincia, que estaba hundida en la pobreza cultural. ¿Cómo fue aquel reto? – En resumen fue así. Me lo había insinuado. Yo estaba en la timidez de asumir ese reto o no, pero la cosa en el banco se me puso tan dura que, un día que vi a Don Floro, le insinué que lo estaba reconsiderando, y se lanzó a por mí. – En aquel momento, la pobreza cultural en esta provincia sería descomunal… – En la Diputación, en una salita que había nada más cruzar el gran dintel exterior, hacían alguna exposición, casi todas de un catalán que pintaba acuarelas. La Diputación hacía una revista que en cinco años había publicado tres números… Esto, y algunas becas, era todo. El franquismo se proyectaba sobre las instituciones, y naturalmente sobre la Diputación. A mí no me gustaba, claro está, pero lo hice lo mejor que pude. Pactamos una serie de vertientes culturales a proyectar y así se hizo. No siempre tuvimos ni plena libertad, desde luego, ni el aplauso de los políticos del momento. – ¿Entonces fue así cómo nació el Instituto Leonés de Cultura?
– ¿Entonces fue así cómo nació el Instituto Leonés de Cultura? – Fueron los servicios culturales de la Diputación. Don Floro, para que hubiera un poco más de independencia, convenció a los diputados de que se crease una institución que llamó Bernardino de Sahagún, que fue el antecedente del Instituto Leonés de Cultura.
– Por su trabajo en las instituciones conoció a los viejos políticos del franquismo, ¿cómo eran?, ¿cómo le hicieron la vida en aquel León franquista?
– Pues había que lidiar con todas las fuerzas un tanto negras de la circunstancia histórica, incluida la Iglesia. Mientras los sorteaba como podía, a mí me censuraban mi libro de poesía. En fin, todo formaba parte de una desdichada normalidad. Para un joven como yo, que todavía tenía noticia de años en los que los fusilamientos estaban incluidos en la normalidad, pues la verdad es que tampoco me espantaba demasiado.
– Una figura determinante en su vida fue el pintor Jorge Pedrero, a quien dedicó ‘El vigilante de la nieve’ y a quien se refiere como «obrero del vidrio, pintor y suicida». Le situaba, junto a usted y otros amigos, «en los cauces temerosos de la resistencia». ¿Cómo era la resistencia en una ciudad como León?
– Totalmente clandestina, prácticamente ceñida al Partido Comunista durante toda la dictadura. Luego desapareció, a partir de la Transición, como si no estuviera preparado para lo que llaman democracia. Era peligroso, claro,y en León había una circunstancia muy particular, y es que si ahora no es muy industrial, pues hace sesenta años… ¿Cómo era? Eso hacía que aquí las actividades de la resistencia eran en cierto modo más peligrosas: poca gente, se conocía todo el mundo…. Complicado. Dentro de lo cual, personalmente, con respecto a la brigada político-social, yo tuve suerte. Otros compañeros no tuvieron tanta.
– ¿Qué quiere decir cuando afirma que Pedrero «se perdió en la pobreza»?
– De alguna manera era así, si prescindimos de los adornos políticos. Se trataba de luchar por salir de aquella pobreza, preparar una salida…
– ¿Hemos salido aquí de la pobreza cultural?
– No, no... Hombre, comparativamente, hemos hecho una progresión, pero en términos reales, objetivos, no sólo esta provincia sino España entera, y podría extenderme más aún, está en una situación de pobreza. En el libro insisto bastante en dejar dicho que estamos en una dictadura que no es política sino económica. ¿Quién decide los destinos de España más que el Ibex 35? Los parlamentos, senados, cortes son… algo es algo, pero eso no basta.
– Pero eso no pasa sólo en España…
– Yo no digo que sea un problema solo de España. Lo que existe históricamente es una gran falsedad. Países democráticos se dicen todos, incluida China. Se entiende por democracia lo que se quiere, y lo que se quiere en casi todo el mundo es que haya una especie de libertades y derechos formales, relacionados con los aspectos más exteriores de la vida y de la convivencia, para que así permanezca intacto el gran poder dictatorial que es el económico, en León, en España, en Europa… y no digamos en Estados Unidos.
– A estas alturas de la vida, ¿la amistad es lo primero?
– La amistad es lo que nos queda de lo que tenía que ser una vivencia universal de empatía, de relación entre los seres humanos. Eso desapareció. No sé si los antropólogos se habrán preocupado de estudiarlo, pero desapareció. Creo que, de alguna manera, aunque fuera en términos casi zoológicos, tuvo que existir. La amistad es una especie de limitación, de polígono pequeño, en el cual hay unas personas entre las que hay algo que se parece a aquella empatía universal. La amistad es lo mejor que tenemos en la vida todavía. Por eso en el libro estoy hablando constantemente de amigos.
– ¿Cómo era su acuerdo con su amigo Marquínez?
– (Risas) Ya murió el pobre. Era algo mayor que yo. Fue compañero mío en el banco. Luego lo ascendieron y se fue a Valencia. Era buen chico, un tanto vanidoso, le gustaba beber… Y, claro, las cosas eran de la siguiente manera: yo necesitaba dinero. Había bastante concursos de poesía, unos bien dotados y otro no: el castillo de Ponferrada, la Catedral de León, la rama de no sé qué. Yo escribía sabiendo quién iba a estar en el jurado y lo que les gustaba. Para mí todo aquello no tiene ningún valor poético. Lo único que quería es que cayeran las perras. No me avergüenzo. Yo era pobre, tenía derecho a esas artimañas, que otras peores había por ahí. Llegó un momento en el que ya me daba vergüenza tanta falsedad. Pacté con Ramón Marquínez que yo escribía y, si ganaba, él lo recogía con su nombre. Bailaba con la dama de honor, cobraba, venía y repartíamos. Eso ocurrió bastantes veces. Ahora nos reímos, pero no es más que otra manifestación de la pobreza.
– En su día hizo un repaso de «sus poetas provincianos» y habló de su padre, de Victoriano Crémer, de usted mismo…
– (Risas) No recuerdo haberlo dicho pero me vale. Me he considerado y me sigo considerando un poeta provinciano. No se trata de humildad. No veo que tenga nada de malo ser provinciano. Provincianos serían Fray Luis de León y Cervantes… La provincia, como dimensión territorial humana, se me hace más cercana, más querida, más digna de ser conocida, de estar envolviendo de manera directa mi vida. Madrid, Barcelona, Nueva York… pues muy bien, pero yo, si alguno quiere hablar conmigo, pues que venga hasta León.
– ¿Parte del libro está escrito en el entresueño. Me impresionó mucho la frase de que «la realidad no está siempre disponible».
– Yo si he cogido la hebra es difícil levantarme de la pluma o del ordenador. Me pueden dar las tantas. Ocurre que, en algunas de esas horas, el sueño viene de una manera incompleta, y yo sigo trabajando. Cuando al cabo de las horas veo lo que he escrito, veo que tiene sus vacíos y sus errores, pero también veo a veces que se han producido hallazgos en ese entresueño. Como soy muy desordenado para descansar y para dormir, esa circunstancia se repite mucho en mí.
– ¿Esos hallazgos son las visitas a las que hace referencia en el libro?.
– No. Las visitas son otra cosa. Estoy viendo una persona, que viene flotando o andando, normalmente vienen a media altura (ríe) pues eso obviamente es soñado, pero yo estoy viendo simultáneamente el entorno físico (mi habitacióno el espacio que sea) con todos sus detalles.Es decir: son dos imágenes, una soñada y otra real, que se superponen durante un minuto o menos. Con los hallazgos me refiero a la escritura, a los hallazgos literarios.