Por fin en la casa de los abuelos iba a hacerse algo rentable, Después del litigio de las colmenas, de las minas de carbón en Fabero; terminados los trámites y los edictos inocultables de la quiebra de la fábrica de cemento. Ahora iba a ser la riqueza al por mayor de la peraleda, los disciplinados árboles que la abuela bajaba a revistar mañana y tarde, más apagado cada fruto por el lado de la sombra, con indicios prometedores en la cara del sol. Había que acertar con el momento para la recolección. Una decisión que sólo podía corresponder a la abuela Társila. Ni siquiera Pedro, el hombre de la huerta, porque una cosa era la huerta de antes y otra cosa la explotación comercial. Y mucho menos el abuelo Criso.
Una mañana cálida en que ni siquiera se había notado rocío, la abuela arrancó la unidad primera de la cosecha, en un gesto que empezaron a seguir una cuadrilla de temporeras. También los chicos, mis hermanos y yo con los primos de Camponaraya nos pusimos a la tarea, Las arrancábamos con su rabillo, y parecía increíble que las peras fueran tan sensibles que un pequeño golpe las manchase con un cardenal, una especie de estigma que acaso les quedaría para siempre. Luego las colocábamos en el sitio más seco del almacén y allí se quedaban para que les diera el aire, o sea la corriente de aire. Justo el peligro que más temía para su salud el abuelo Criso, no la abuela Társila que siempre dijo que lo de estar entre corrientes son gaitas. El abuelo, cada vez más menudo, jamás se ocupaba de las empresas prácticas. Él pasaba las horas en su especie de torre haciendo cosas con sus papeles y sus pájaros que nadie sabía exactamente qué cosas eran, salvo cuando tocaba el violín, que hasta los gatos sabían que eran las czardas de Monti... En fin, pronto se cayó en que la recogida hubiera debido hacerse unos días antes, en el momento mismo en que empieza el cambio de color, para que el fruto separado madure de por sí y resista para la venta.
«Y ahora el colmo -la abuela arrojó el ABC que acababa de llegarle-, los del Ministerio que van a traer las peras del extranjero. Diez mil toneladas de peras para que los otros nos compren zapatos.»
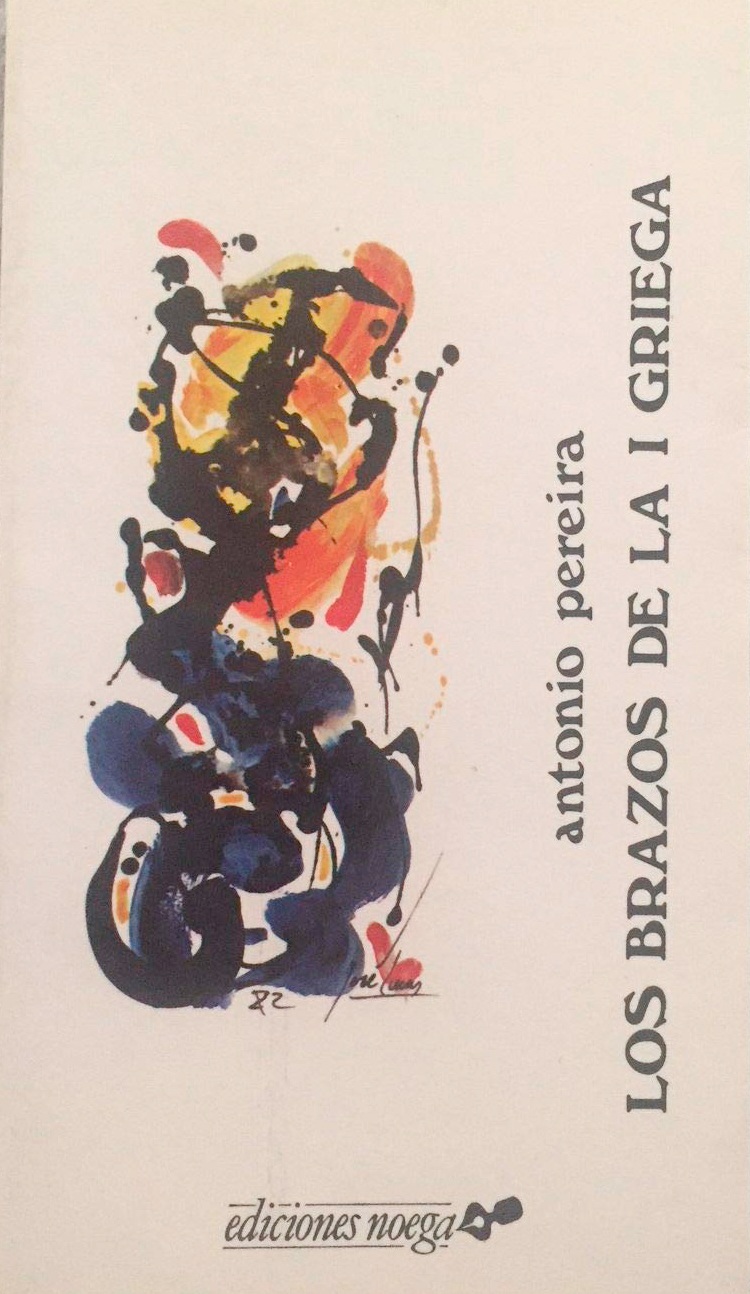 No era fácil el asunto. Pero el orgullo de la abuela lo convirtió en imposible. Mejor regalarlas, decidió sin esperar a razones, sólo que las Hermanitas de los Ancianos en la ciudad rechazaron la donación porque las peras no se les entregaban a portes pagados y la abuela Társila redobló su desdén y dijo que mejor comerlas. Por la mañana, en el desayuno, hubo una «indicación» sobre la costumbre de empezar el día con fruta, propia de las naciones más adelantadas. El primo Carlos lo corroboró, y con aquella unción un poco cínica de seminarista bendijo la fuente donde alternaban escasas manzanas con un puñadito de aceroles y una colección generosa de «lo de casa». A mí la experiencia de la fruta me resultó agradable, y sólo sentí que a los dos o tres días desaparecieran las otras variedades para dejar en solitario a las peras. Menos mal que las peras -la abuela lo leía en voz alta- «contienen sales minerales muy buenas y hasta proteínas (un poco más si son peras de San Juan), además de ser diuréticas y refrescantes para el organismo...». Vivíamos la aventura del verano. Y una vez más éramos muchos a vivirla, después de haber ido distribuyéndonos por las alcobas innumerables según el reparto variable que imponía la autoridad de la casa. Pero también eran muchas las peras. La mermelada de pera está bien con el pan tostado. Se terminaba pronto el pan tostado, y nadie hubiera podido imaginar que la mermelada de pera puede extenderse sobre un trozo mondadito y natural de pera... La abuela decidió que era una guerra suya. Se hizo traer libros, incluso franceses, porque ella se educó con las Esclavas en Valladolid». Y ya no fue sólo el desayuno. Las peras al gratén aparecieron como sustitutas del pescado o la carne en la comida del mediodía y en la cena. También hay peras a la Colbert, parece mentira que sean peras rebozadas, empanadas y fritas. Y timbal de peras. Y arroz, pero poco arroz, con peras, pero muchas peras...
No era fácil el asunto. Pero el orgullo de la abuela lo convirtió en imposible. Mejor regalarlas, decidió sin esperar a razones, sólo que las Hermanitas de los Ancianos en la ciudad rechazaron la donación porque las peras no se les entregaban a portes pagados y la abuela Társila redobló su desdén y dijo que mejor comerlas. Por la mañana, en el desayuno, hubo una «indicación» sobre la costumbre de empezar el día con fruta, propia de las naciones más adelantadas. El primo Carlos lo corroboró, y con aquella unción un poco cínica de seminarista bendijo la fuente donde alternaban escasas manzanas con un puñadito de aceroles y una colección generosa de «lo de casa». A mí la experiencia de la fruta me resultó agradable, y sólo sentí que a los dos o tres días desaparecieran las otras variedades para dejar en solitario a las peras. Menos mal que las peras -la abuela lo leía en voz alta- «contienen sales minerales muy buenas y hasta proteínas (un poco más si son peras de San Juan), además de ser diuréticas y refrescantes para el organismo...». Vivíamos la aventura del verano. Y una vez más éramos muchos a vivirla, después de haber ido distribuyéndonos por las alcobas innumerables según el reparto variable que imponía la autoridad de la casa. Pero también eran muchas las peras. La mermelada de pera está bien con el pan tostado. Se terminaba pronto el pan tostado, y nadie hubiera podido imaginar que la mermelada de pera puede extenderse sobre un trozo mondadito y natural de pera... La abuela decidió que era una guerra suya. Se hizo traer libros, incluso franceses, porque ella se educó con las Esclavas en Valladolid». Y ya no fue sólo el desayuno. Las peras al gratén aparecieron como sustitutas del pescado o la carne en la comida del mediodía y en la cena. También hay peras a la Colbert, parece mentira que sean peras rebozadas, empanadas y fritas. Y timbal de peras. Y arroz, pero poco arroz, con peras, pero muchas peras... Sucedió, entonces, que las peras empezaron a ser más que peras. Sucedió el verano de las tetas, ya no sé si éstas eran un símbolo de las peras o las peras una metáfora de las tetas. «Las blanquillas son un fruto deleitoso, algo alargado y con la piel muy suave y perfumada alrededor del pezón.» «La mantecosa francesa es en disminución hacia el pezón y allí se termina en punta, no así el pezón de la mantecosa dorada que es grueso y protuberante...» Yo no creo que muchos adolescentes en el mundo se hayan escondido con el catálogo de unos viveros entre las manos pecadoras. Y era imposible tropezarse con una mujer sin entrar en las equivalencias. A las primas les vigilábamos el escote. Yo había calculado por mi cuenta que deben ser muy hermosos los pechos de las primas temblando en los desvanes, pero el primo Carlos aleccionó que nunca puede adivinarse cómo los tienen y que mejor aún que la realidad era la duda. Hay unas peras de Donguindo en tronco de cono y, según mostraban las ilustraciones del catálogo, «con el pezón graciosamente salido». Justo como la profesorita que venía de ayuda para los suspensos en junio, cuando le orientábamos el ventilador hacia la blusa sin que ella se maliciase de nada. Pero la Gran Duquesa de invierno. La Gran Duquesa de invierno a una doble página del catálogo era muy ofrecida por su fruto voluminoso. El pezón de la Gran Duquesa bajo palabra de los viveros de Aranjuez, con medalla en varias exposiciones, es «delicadamente moreno»...
«¿Y para confesarse?», le preguntábamos a Carlos.
«Exorna, Dilecte mi, virtutum floribus animam meam.»
O sea, es lo que entendimos, que igual que imaginar un jardín o un paisaje muy bello. Yo no sé adónde nos hubiera llevado aquella obsesión si no hubiera sobrevenido lo del abuelo Criso. Entonces fue cuando desaparecieron. Quizá fueron arrojadas al desperdicio, quemadas, yo no lo sé. O acaso el suceso ocurrió cuando justamente habíamos alcanzado a comerlas todas... Lo del abuelo Criso no se lo esperaba nadie.
La abuela creería conocerlo bien: sin perjuicio de las dos comidas principales (con peras) que el abuelo hacía todavía en el comedor, al propio escritorio abuhardillado le mandaba para entre horas su compotita de peras. Como que ahí le iba al solitario el halago del vino tinto y la canela. Pero son terribles los tímidos cuando se destapan:
«¡Las peras de Dios!» gritó a media mañana como un loco, desde el descansillo de la escalera junto a su puerta.
Y esta primera vez que gritaba en su vida llevó su voz retumbando a toda la casa, plantó como estatuas de sal a todos sus habitantes que no nos atrevíamos a movemos, hasta que la abuela Társila marchó a encerrarse con unos pasitos mudos y envejecidos de repente, y a encender como en las tormentas la vela del jueves Santo». Luego cogió -el abuelo- el violín y un envoltorio pequeño y se marchó de casa con un portazo, hasta que lo sacaron del fondo de la reguera todo empapado y tiritando... Al primo Carlos se le vio crecer, como crecía el médico del pueblo cuando había que llamarlo para las diarreas o el electricista si nos quedábamos sin luz. Era el nieto predilecto, cuando aún no lo habían expulsado del seminario de Comillas, y pudo tranquilizar a la abuela con que dejando aparte el tono enfadado, la frase del abuelo no era blasfema, y hasta podría decirse un reconocimiento de la munificencia divina. Él mismo repitió despacio las palabras, «Las peras de Dios», y es verdad que en sus labios parecían una jaculatoria.
La abuela le pidió que aun así no las repitiera.
«Digamos que todo lo más la irreverencia del nombre del Señor pronunciado en vano -concluyó Carlos-, y en un arrebato del abuelo», en resumen nunca llegó a aclararse por qué aquel día se las habían puesto con leche en lugar de con vino.

